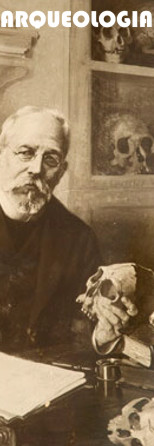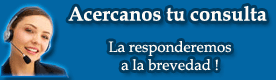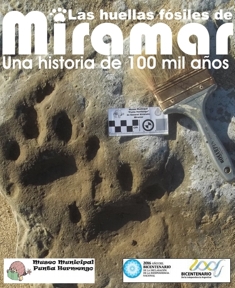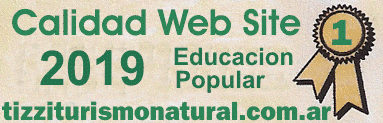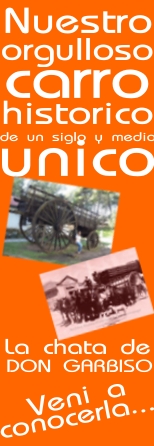|
Un recorrido
paleontológico en busca de fósiles urbanos.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Si bien, nuestra localidad
es muy conocida por sus fósiles de mamíferos
Cuaternarios o de la edad de hielo, recuperados desde
fines del siglo XIX a la actualidad, y que forman parte
de extensas bibliografías especializadas, también hay
otras sorpresas. Pero, aunque
parezca mentira, podemos encontrar fósiles en lugares
muy peculiares y cerca de nosotros.
 |
Llamamos fósiles
urbanos, aquellos materiales de origen biológico
(cuerpos duros o trazas de actividad), que se
han preservado durante el tiempo geológico y
que, durante millones o en miles de años en una
menor medida, se han preservado y se pueden
encontrar en estado estratigráfico original,
dentro de los cascos urbanos o en las rocas que
los contienen.
<<<Trazas
fósiles de grandes anélidos Paleozoicos. |
Muchas trazas fósiles o
también conocidas como marcas de actividad biológica
(huellas, madrigueras, etc) aparecen en rocas del
sistema de Tandilia. Estos mismos sedimentos arenosos
solidificados, son muy resistentes al tiempo y a la
erosión, por ello, se los utiliza desde hace más de un
siglo para la construcción o revestimientos de
viviendas, como así también, para la construcción de
espigones, escolleras y defensas costeras en general,
trasladándose millones de toneladas de rocas Paleozoicas
desde las canteras de las localidades de Batan y
Chapadmalal, con el fin de ser empleadas en distintos
rubros de la construcción en un amplio sector de la
provincia de Buenos Aires.
 |
En algunas de estas
rocas, ubicadas en paredes de viviendas, suelos de
estacionamiento, veredas, paredones, murallas,
monumentos etc, se pueden hallar distintas
manifestaciones de origen paleontológico, de
primitivos organismos, que, aunque parezca
curioso, guardan mucha semejanza con las
especies vivientes de nuestras costas marítimas
sobre el océano atlántico.
<<<Roca con marcas
de gusanos marinos gigantes de 490 millones de
años, cerca del muelle de pesca de Miramar.
|
En el casco urbano de
Miramar y alrededores, estos sedimentos se encuentran
naturalmente a unos 180 metros de profundidad, pero hay
grandes cantidades dispersados en la ciudad y la costa,
por lo que, desde hace unos años, personal del
laboratorio paleontológico del Museo de Ciencias
Naturales de Miramar, Fundación Azara y Laboratorio de
Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados,
viene realizando un censo esquemático de los distintos
icnofosiles que aparecen o divisan periódicamente, los
cuales son fotografiados con escala, filmados y en
algunos casos se toman moldes. Por ejemplo, en una roca
cuarcitica a metros del muelle de pescadores de la
ciudad de Miramar, se encontraron marcas de gusanos
marinos gigantes, de más de 1,5 metros de longitud, o
translacion y areas de reposo de Trilobites,
un
grupo fósil emblemático de los ecosistemas de la Era
Paleozoica que habitaron los mares hace unos 522
millones de años y hasta hace alrededor de 252 millones
de años.
Estos sedimentos, que
contienen una gran variedad de icnofolsiles regionales,
corresponden al Ordovícico de la Era Paleozoica, es
decir, 490 millones de años, cuya fauna está constituida
por invertebrados marinos, como moluscos, trilobites,
anélidos, entre otros, como así también, primeros peces,
que vivían en un mar de poca profundidad y agua fría.
Otro caso bien conocido, y
que están presente al menos en
gran parte de argentina, como fósiles urbanos, son las lajas
con ammonites (o, más precisamente, los amonoides), una
clase de moluscos cefalópodos marinos circulares, ya
extintos, típicos de los océanos Mesozoicos. Los
ammonites eran animales parecidos al calamar, con
tentáculos que se proyectaban desde la cabeza, pero que
vivían en una conchilla de forma espiral.
Superficialmente, eran muy similares a los actuales
nautilos. En la década de 1960 y desde entonces las
rocas que contienen estos organismos fosilizados, se las
distribuyeron comercialmente por gran parte del país.
 |
Para los que
trabajamos en paleontología, es imposible no
mirar y explorar cada laja de arenisca en
paredes y pisos. Si bien, en casi toda su
totalidad se tratan de ammonites enteros o
parcialmente completos, cada tanto, alguna
sorpresa aparece, como restos óseos de reptiles
voladores o peces.
<<<Uno de los
Ammonites encontrados en pleno centro de la
ciudad de Miramar, en la fachada del edificio de
la Mutual Cultural Circulo Italiano "Joven Italia",
frente a la plaza central de juegos. |
Los ammonites aparecieron
hace unos 380 millones de años, y desaparecieron junto a
los dinosaurios al final del cretácico, hace 65 millones
de años, posiblemente debido a cambios ambientales
drásticos, como la caída de un meteorito.
En la ciudad de Miramar,
hemos encontrado decenas moldes del caparazón de estos
ammonites en el revestimiento de paredes, veredas, e
incluso, recientemente en la fachada
de la
Mutual Cultural Círculo Italiano "Joven Italia" de Miramar, frente a la
plaza central de juegos.
Estos cefalópodos vivieron
en un mar cálido, casi tropical. Estas aguas invadían lo
que hoy es la provincia de Neuquén, ya que las lajas
provienen de un yacimiento de la localidad de Zapala.
Cuando estas lajas de roca
eran arena fina en el Jurásico, hace 150 millones de
años, aún no existía la cordillera y por eso el Océano
Pacífico inundó una parte importante de la región
neuquina. Durante esa época los dinosaurios dominaban la
tierra, pero además existía toda una variedad de fauna
de reptiles marinos gigantes contemporáneos.
 |
Los ammonites
eran muy diversos en forma, tamaño y
ornamentación de sus conchillas, lo que ha
permitido a los paleontólogos utilizarlos como
fósiles guía para datar rocas sedimentarias.
Algunos de ellos eran de pocos centímetros hasta
superar los 2 metros de diámetro.
<<<Aspecto en
vida, de los populares Ammonites del Jurasico.
Sus fósiles aparecen en rocas utilizadas en el
revestimiento de construcciones.
|
Los organismos que vivían en
esos medios terminaban siendo enterrados, pasando a
formar parte de los sedimentos y, si las circunstancias
son propicias, se conservan en el tiempo, dando lugar a
los fósiles.
¿Y cómo llegan los
restos a quedar inmortalizados en las piedras? Estas
rocas, se forman por la acumulación y consolidación de
sedimentos depositados en una superficie más o menos
extensa, como puede ser el fondo de un mar o de un lago,
conocida como “cuenca de sedimentación”. Los organismos
que vivían en esos medios terminaban siendo enterrados,
pasando a formar parte de los sedimentos, dando lugar a
los fósiles que hoy en día podemos identificar. En
tiempos más recientes, el humano, comenzó a utilizar
estas rocas naturales, cortándolas en láminas y con
distintas formas, dejando los fósiles de su interior a
la vista. Algunos albañiles, consideran a estas marcas
(los fósiles)
son fallas de las rocas, sacando la estética de la
construcción, volteando la roca al ser colocada, y
dejando escondidos los fósiles. .
Seguramente, luego de leer
sobre los fósiles urbanos, no podrás dejar de observar
paredes o veredas revestidas de rocas. Si aparece alguna
evidencia de las criaturas del pasado de nuestro
continente sudamericano, podes acercarte a nuestro
Museo, o enviarnos una fotografía del mismo, para que
estemos en conocimiento sobre la presencia de ellos y
generar conocimiento público, como científico.
Bibliografía sugerida.
Aceñolaza, F.G., 1978. El
Paleozoico Inferior de Argentina según sus trazas
fósiles. Ameghiniana 15(1-2), 15- 64. Buenos Aires.
Aceñolaza, F.G. and Ciguel,
H., 1987. Análisis comparativo entre las formaciones
Balcarce (Argentina) y Furnas (Brasil). 10º Congreso
Geológico Argentino, 1: 229-305. Tucumán.
Borrello, A. 1966b Trazas y
cuerpos problemáticos de la Formación La Tinta, sierras
Septentrionales de la provincia de Buenos
Aires. Publicación especial de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos
Aires, Fascículo 5, 1-42, 46 pl. La Plata.
Del Valle, A., 1987b. Nuevas
trazas fósiles de la Formación Balcarce, Paleozoico
Inferior de las Sierras Septentrionales. Su significado
cronológico y ambiental. Revista del Museo de La Plata,
Nueva Serie, Sección Paleontología, 9: 19-41. La Plata.
Fischer, J.C. 1994. Révision
critique de la Paléontologie Francaise d'Alcide
d'Orbigny. Volume I. Céphalopodes Jurassiques. Muséum
National d'Histoire Naturelle: 340 p. Paris.
Gulisano, C.A.; Gutiérrez
Pleimling, A.R.; Digregorio, R.E. 1984. Esquema
estratigráfico de la secuencia jurásica del oeste de la
provincia del Neuquén. In Congreso Geológico Argentino,
No. 9, Actas 1: 236-259. San Carlos de Bariloche.
Leanza, H.A. 1990.
Estratigrafía del Paleozoico y Mesozoico anterior a los
Movimientos Intermálmicos en la comarca del Cerro
Chachil, provincia del Neuquén, Argentina. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 45 (3-4): 272-299. Buenos
Aires.
Magnussen Mariano (2022).
Los rastros fósiles más antiguos de la región pampeana
en rocas cuarciticas. Paleo, Revista Argentina de
Divulgación Paleontológica. Año XV. 158. 47-57.
Riccardi, A.C. 1984. Las
asociaciones de amonitas del Jurásico y Cretácico de la
Argentina. In Congreso Geológico Argentino, No. 9, Actas
4: 559-595.
Riccardi, Alberto C..
(2008). El Jurásico de la Argentina y sus amonites.
Revista de la Asociación Geológica Argentina, 63(4),
625-643. Recuperado en 24 de mayo de 2024,
Veiga, G.D.; Schwarz, E.;
Spalletti, L.A. 2011. Análisis estratigráfico de la
Formación Lotena (Calloviano superior-Oxfordiano
inferior) en la Cuenca Nequina Central, República
Argentina. Integración de información de afloramientos y
subsuelo. Andean Geology 38 (1): 171-197.
Tres fenómenos naturales
registrados en nuestra zona y que cambiaron para siempre
a Sudamérica y el mundo.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Ilustración: Daniel Boh.
Durante mitad y final del
Plioceno, hace 3,5 millones de años atrás, ocurrieron
tres fenómenos naturales del tipo catastrófico, los
cuales decidieron la suerte del 80 % de las especies
endémicas y autóctonas, que habían evolucionado aislada
en América del Sur, y que están presentes en el registro
geológico y paleontológico de Miramar y alrededores.
Las escorias encontradas en
nuestras costas por los científicos suizos, publicadas
en 1865, fueron atribuidas a un posible origen
volcánico, y que, posteriormente Florentino Ameghino,
atribuyo a fogones e incendios realizados por los
primeros humanos en el Plioceno. Estos fueron estudiados
exhaustivamente, y se determinó en 1998, que se trataba
del impacto de un asteroide en la vecina localidad de
Chapadmalal y en la ciudad de Miramar. Científicos
argentinos y de la NASA, determinaron al menos el
impacto de dos asteroides en distintos tiempos
geológicos, cuyos efectos modificaron gradualmente el
ambiente, trayendo aparejadas algunas consecuencias para
los biomas sudamericanos.
 |
La presencia de rastros geológicos abona esta
teoría de que, rocas modificadas por altas
temperatura llamadas escorias y la presencia de
vidrios producidos por calentamiento y
enfriamiento rápido de silicatos, parecen ser
restos de un impacto desde el espacio. Estas
escorias, en realidad, son impactitas, las
cuales contienen entre otros, pequeñas esferas
de vidrios con alto contenido de Níquel y Cromo.
|
Además, se detectó la
presencia de cristobalita, una variedad de sílice que
está sólo a temperaturas superiores a los 1300 grados,
como resultado del sedimento fundido por el choque de
una gran roca espacial sobre la superficie terrestre.
Dejando evidencias sobre ellos en un radio de 50
kilómetros.
Si bien el meteorito que se
estrelló en lo que hoy en día es la costa bonaerense,
fue de proporciones menores al que extinguió a los
dinosaurios, fue lo suficientemente fuerte para provocar
una cicatriz a la superficie terrestre y una eventual
modificación en la historia natural del hemisferio sur.
La cantidad de impactitas
distribuidas a lo largo de los sedimentos del Plioceno
miramarnse, y el alto contenido de sedimento quemado de
color ladrillo, demuestra lo catastrófico de aquel
evento. Los investigadores creen que el asteroide
impacto en un área que está sumergida en el océano
atlántico, el que provoco un cráter de gran tamaño,
arrojando miles de toneladas de sedimentos fundidos a la
atmosfera, oscureciendo toda la región pampeana durante
meses, con importantísimos incendios.
A su vez, formación del
istmo de Panamá, un puente natural terrestre que unió
ambas Américas, provoco en un principio, un intercambio
faunístico, el cual, seguramente también trajo
acompañado de intercambio parasitológico y
bacteriológico que afecto a las poblaciones animales y
vegetales. Además, este puente natural, trajo la
interrupción del intercambio genético entre el océano
pacifico y atlántico, sumado al cambio de las corrientes
oceánicas que normalmente controlan las temperaturas
sobre la superficie terrestre, genero el enfriamiento en
todo el planeta de una forma más acelerada. Algunos
científicos sugieren que la unión de américa del norte
con américa del sur, sumado al enfriamiento global por
el cambio en las corrientes oceánicas, genero el
comienzo de la edad del hielo.
 |
Ha esto se le suma, hacia el final del Plioceno,
una estrella del grupo de estrellas O y B de la
Asociación estelar de Scorpius-Centaurus a unos
380 a 470 años luz de la Tierra, que explotó
como supernova, lo suficientemente cerca de la
Tierra como para provocar un gran deterioro en
la capa de ozono, lo que pudo haber sido la
causa de una extinción masiva en los océanos.
Para ello se basaron en las anomalías del
isótopo de esa época encontradas en los fondos
oceánicos. |
Como se observa, estos tres
hechos aislados, como fue el impacto del asteroide, la
unión de las américas y la explosión de una gran
estrella, trajeron marcados cambios ambientales y
faunísticos. Sin dudas, las evidencias geológicas y
biológicas en el área de Miramar y Chapadmalal brindaron
suficiente información para comprender los procesos
evolutivos de nuestro sub-continente y su relación con
el resto del mundo.
Los cambios abruptos en la
evidencia paleontológica, es la que ayuda a determinar
el comienzo y fin una edad, en este caso, el fin del
Plioceno y el principio del Pleistoceno. Estos fenómenos
abren las puertas a la aparición de nuevas formas de
vida.
A través de la evolución
biológica y la adaptación al medio, generan que nuevas
especies surjan a través de la especiación, es decir, el
proceso mediante el cual una población de una
determinada especie da lugar a otra u otras especies,
así como también otras especies se extinguen cuando ya
no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o
frente a otros competidores. Un ejemplo estrictamente
local, son las diferentes especies de gliptodontes
(armadillos grandes o gigantes de caparazón sin bandas
móviles) que se extinguen durante el final del Plioceno.
Ya durante el Pleistoceno, son reemplazados por otras
especies similares, pero no iguales, de mayor tamaño.
Para el Holoceno superior, todas las especies de
gliptodontes se han extinto para siempre.
Bibliografía sugerida.
Bussing
WA, Stehli FG y Webb SD 1985. El gran intercambio
biótico estadounidense. Patrones de distribución de la
ictiofauna centroamericana, 453–473.
Cione,
A.L.; Tonni, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y cronología
del Cenozoico de la región pampeana. In Evolución
biológica y climática de la región pampeana durante los
últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación
con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Monografías, p. 47-74. Madrid.
Cione,
A.L. & Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en
mamíferos del Cenozoico superior de la región pampeana.
In: Geología y Recursos Minerales de la Provincia de
Buenos Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé,
M.F. & Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico
Argentino, La Plata, Relatorio 11, 183-200.
Prevosti,
F. & Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y
estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas
de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología
y Bioestratigrafía, 105.
Donadío,
O.E. 1982. Restos de anfisbénidos fósiles de Argentina (Squamata,
Amphisbaenidae) del Plioceno y Pleistoceno de la
provincia de Buenos Aires. Circ. Inf. Asoc. Paleont. Arg.
10: 10.
Frenguelli,
J. 1920. Los terrenos de la costa atlántica en los
alrededores de Miramar (prov. Bs.As.) y sus
correlaciones. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:
325-385.
Kraglievich, J. y A Olazabal,
1959, Los procionidos extinguidos del genero
Chapadmalania Amegh. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. (Cien
Zool).
Novas Fernando 2006. Buenos
Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,
Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Quintana, C. A. 2008. Los
fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra
región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia
Natural “Félix de Azara”. 242 pp.
Tonni E. P., 2016. Los acantilados de la
costa atlántica bonaerense y su contribución al
conocimiento geológico y paleontológico. En: J. Athor y
C. E. Celsi (eds.): La costa atlántica de Buenos Aires.
Naturaleza y patrimonio cultural.
Fundación de Historia
Natural Félix de Azara - Vázquez Mazzini Editores, pp.
42-65, Buenos Aires.
P. H. Schultz, M. Zarate, W.
Hames, C. Camilion y J. King. A 3.3 – Ma Impact in
Argentina and Posible Consequences. 11 dicember 1998,
Volumen 282. pp. 2061 – 2063.
J.C Heusser and G. Claraz,
Neue Denk. (Nov. Mems) der Allgemeine Schweiz. Gessell.
XXI 27. Zurich (1865).
M. A. Zarate and J. L.
Fasano, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 72, 27
(1989).
M, Magnussen Saffer. Un
Impacto de Meteorito entre Mar del Plata y Miramar.
Boletín de divulgación Científica Técnica. Publicación
2: pp 3 - 8 Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta
Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina.
M. Magnussen Saffer. 2005.
Naturaleza Pampeana, pasado y presente. Libro
Digitalizado. Museo Municipal de Ciencias Naturales
Punta Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires,
Argentina.
Los
primeros emigrantes, saltadores de islas y balseros,
registrados en Miramar.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Ilustración: Daniel Boh.
En la sala
de paleontología, también se exhiben en una vitrina,
algunos representantes de especies que ingresaron a
Sudamérica, cuando aún estaba aislada del resto del
mundo. Dos teorías muy aceptables, tanto por el registro
fosilífero como el genético, muestras que varios grupos
de mamíferos llegaron a América del Sur durante el
Oligoceno, Mioceno y Plioceno, entre ellos, algunos
mamíferos carnívoros, roedores y primates (este último,
no está registrado en la región, pero si en la Patagonia).
Se cree que,
en varias oportunidades, entre 35 a 8 millones de años,
antiguas balsas con sedimentos, plantas y animales
viajaron por el océano atlántico desde África, cuando
ambas estaban separadas por apenas 900 kilómetros,
mientras que, otros grupos de animales (los saltadores
de islas) emigraban de la misma forma, entre los
archipiélagos aislados de lo que hoy conforman el
caribe. Una vez llegados a estas tierras, se pudieron
adaptar y diversificar fácilmente, ocupando los nichos
ecológicos de muchos notoungulados y marsupiales,
generando una importante competencia y estrés ambiental.
 |
Entre
algunos de los roedores histricomorfos, es decir,
mamíferos placentarios con dos
incisivos, de gran tamaño de crecimiento continuo,
situados en el maxilar inferior y superior, y que solo
están cubiertos de esmalte en la parte frontal, y
también, otros caracteres de los esqueletos,
como la separación de la tibia y la fíbula o peroné, y
la robustez del arco cigomático,
que observamos en el Plioceno de Miramar, se
exhiben restos mandibulares del gigantesco
Telicomys giganteus, del tamaño de una vaca, o
el Phugatherium novum, emparentado
con los actuales capibaras, pero de mayor tamaño y patas
largas adaptadas para correr y no de hábitos anfibios
como sus parientes actuales. |
También
había otros más pequeños, como el Lagostomus (Lagostomopsis)
antiquus, Actenomys latidens, por solo
nombrar algunos.
Entre los
nuevos emigrantes, se encontraban algunos representantes
del orden Carnívora, que, nada tiene que ver con la
dieta carnívora. Este orden solo agrupa a mamíferos con
ciertas características del cráneo y composición
dentaria (más allá de su alimentación). Los animales de
hábitos carniceros, estaban representados hasta ese
momento solo por las aves del terror y los marsupiales.
Cyonasua lutaria, fue un Procionido
extinto, emparentado con los actuales Coaties, Ositos
lavadores, de la selva misionera o los mapaches de
Norteamérica.
Cyonasua,
perteneciente
a la fauna aloctona cuya estirpe evoluciono en
Sudamérica desde el Mioceno, es decir, hace 10 millones
de años, siendo unos de los primeros carnívoros
placentarios que invadieron el continente. Fueron
hallados en sedimentos de las Provincias de Catamarca,
Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. A diferencia
de otros carnívoros, Cyonasua lutaria poseía
unos caninos muy desarrollados y robustos, y seguramente
se habrá alimentado de mamíferos pequeños como el Paedotherium o
de los antecesores de los actuales armadillos, pero
también aprovecharía frutos, huevos y larvas.
 |
Sus primeros fósiles fueron clasificados en
Argentina en 1885, sin embargo, Cyonasua sp. vivió
entre los 3,6 y 2,5 millones de años, con grandes
mamíferos que habitaban América del Sur. Debió ser parte
importante del Gran Intercambio Biótico de las Américas,
en el que la fauna emigró de América del Norte a través
de Centroamérica hacia América del Sur y viceversa, como
resultado del surgimiento del Istmo de Panamá, o bien,
como “saltador de islas” o en “islotes flotantes”. De
este género se ha rescatado parte de un esqueleto en
Miramar y preservado en el Museo de Ciencias Naturales
de esta localidad. |
En las
colecciones científicas del Museo de Ciencias Naturales
de Miramar, se resguardan otros restos de estos grupos
de vertebrados, como así también otros organismos
contemporáneos a estos, que nos permite establecer como
eran esos ambientes y ecosistemas, que por espacio y por
contar didácticamente nuestro pasado biológico, no se
encuentran en exhibición, y se resguardan en las
colecciones científicas.
Bibliografia sugerida.
Agnolin, F.
L., Chimento, N. R., Campo, D. H., Magnussen, M., Boh,
D. y De Cianni, F. 2019. Large Carnivore
Footprints from the Late Pleistocene of Argentina.
Ichnos, 26 (2), 119-126.
Alberdi, G.
Leone y E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y
climática de la región pampeana durante los últimos
cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el
mediterráneo occidental. Monografía del Museo Nac. Cs.
Nat. Consejo superior de investigaciones científicas.
Madrid. pp. 77-104.
Bonaparte
José. 2014. El origen de los mamíferos. Fundación de
historia natural Felix Azara.. ISBN
978-987-29251-8-5.
Cenizo, M., Soibelzon, E. y
Magnussen, M. 2015. Mammalian predator-prey
relationships and reoccupation of burrows in the
Pliocene of the Pampean Region (Argentina): new
ichnological and taphonomic evidence.
Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.
Cione, A.L.
& Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos
del Cenozoico superior de la región pampeana. In:
Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos
Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. &
Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico Argentino,
La Plata, Relatorio 11, 183-200.
De los
Reyes, L.M; Cenizo, M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.;
Bogan, S.; Lucero, R.; Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. &
Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y
estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas
de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología
y Bioestratigrafía, 105.
Fariña RA,
Vizcaíno SF y Bargo MS 1998. Estimaciones de masa
corporal en megafauna de mamíferos de Lujania
(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano de
Sudamérica). Mastozoología Neotropical 5: 87-108.
Leopoldo H.
Soibelzon., Eduardo P. Tonni. y Mariano Bond.
Arctotherium latidens (URSIDAE, TREMARCTINAE) en el
pleistoceno de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Comentarios sistemáticos y bioestratigraficos. XI
Congreso Latinoamericano de Geología y III Congreso
Uruguayo de Geología. Con referato. ACTAS (versión
electrónica sin paginación) 6 pp.
Magnussen
Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.
Boletín de divulgación Científico Técnico. Museo
Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de
Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3:
pp 3 – 10 (Sec.Pal).
Magnussen
Saffer, Mariano. 2016. Mamíferos Marsupiales y
Carnívoros representativos del Plioceno de Argentina.
Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín
Paleontológico. Año XIV. 137: 20-25.
Nicolás R.
Chimento; Federico L. Agnolin 2017. «The fossil
American lion (Panthera atrox) in South America:
Palaeobiogeographical implications».
Comptes Rendus Palevol 16 (8): 850-864
Novas
Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de años.
Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Quintana, C.
A. 2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al
pasado de nuestra región. Buenos Aires, Argentina.
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. 242 pp.
Tonni EP,
Cione AL y Figini AJ 1999. Predominio de climas áridos
indicados por mamíferos en las pampas de Argentina
durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Paleogeografía,
Paleoclimatología, Paleoecología 147: 257–281.
Los Mamíferos
Carnívoros que llegaron
a
Sudamérica durante el GIBA.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Ilustración: Daniel Boh.
Como se ha
comentado reiteradamente, luego de la extinción de los
Dinosaurios, ya sobre el Paleoceno, hace 60 millones de
años atrás, América del Sur se convierte en una gran
isla, un continente aislado, así como lo es Oceanía en
la actualidad.
América del
sur durante el aislamiento geográfico, desarrollo una
rica y variada fauna de vertebrados, los cuales no se
repitieron en otros continentes. De esta manera,
Sudamérica tuvo animales de hábitos carniceros, como los
mamíferos marsupiales, o las famosas aves del terror,
que llegaron a ser los mayores depredadores que
evolucionaron en el aislamiento geográfico.
 |
Pero en realidad, ninguno de
ellos, son mamíferos del orden Carnívora, ya que
no poseían las características propias del
orden.
El orden Carnívora, agrupa solo
a mamíferos placentarios que incluye alrededor
de 260 especies en la actualidad. Los carnívora,
no debe confundirse con “carnívoro”, término
utilizado en zoología para determinar una dieta
alimenticia de un organismo. |
Un ejemplo
podría ser un carancho (Caracara plancus),
un ave carnívora (obviamente, reiteramos en lo
alimenticio), pero el orden Carnívora, solo incluye a
mamíferos con ciertos caracteres dentarios, como,
caninos o colmillos muy desarrollados,
los molares y premolares por lo general tienen bordes
cortantes, tienen seis incisivos (salvo alguna ocasión)
y dos caninos en cada maxilar, entre otras
características.
Además, en
su mayoría son terrestres, la mayor parte
tiene garras afiladas y mínimo cuatro dedos en cada
extremidad. El orden Carnívora, incluye a los osos, que
alimenticiamente son omnívoros, pero sus mandíbulas
estas provistas del sistema dentario detallado
anteriormente.
En los
mamíferos carnívoros, el cráneo, la cresta sagital y los
arcos cigomáticos son fuertes para soportar los músculos
de las mandíbulas. La clavícula es reducida, el radio,
la ulna, tibia y fíbula son huesos separados de los
miembros, como el carpo, escafoide, lunar, los centrales
están usualmente fusionados y bulla auditiva osificada.
 |
Una teoría da luz sobre la
llegada de los primeros mamíferos carnívoros a
Sudamérica, tanto por el registro fosilífero
como el genético. Mientras que, varios grupos de
mamíferos llegaron a América del Sur durante el
Oligoceno (roedores y primates) por medio de
balsas naturales desde África, que solo se
encontraba a unos 900 kilómetros de distancia,
otros ingresaron durante el Mioceno, que se
encontraban los “saltadores de islas”
(carnívoros prociónidos) y Plioceno –
Pleistoceno (otros mamíferos), entre ellos, y
algunos mamíferos carnívoros de variable tamaño. |
Estos
saltadores de islas, emigraban entre los archipiélagos
aislados de lo que hoy conforman el caribe, durante se
producían erupciones volcánicas. Una vez llegados a
estas tierras, durante el Mioceno, hace unos 8 millones
de años, se pudieron adaptar y diversificar fácilmente,
ocupando los nichos ecológicos de muchos mamíferos
notoungulados y marsupiales, generando una importante
competencia y estrés ambiental.
Cyonasua
lutaria, fue un Procionido extinto, emparentado con los
actuales Coaties, Ositos lavadores, de la selva
misionera o los mapaches de Norteamérica. Este se
encuentra en la lista de los primeros mamíferos
placentarios carnívoros que invadieron América del sur
de forma temprana.
Sus fósiles
fueron hallados en sedimentos de las Provincias de
Catamarca, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. A
diferencia de otros carnívoros, Cyonasua lutaria poseía
unos caninos muy desarrollados y robustos, y seguramente
se habrá alimentado de mamíferos pequeños como el Paedotherium o
de los antecesores de los actuales armadillos.
Otro
Prociónido que llego a América del sur a fines del
Mioceno, es decir, hace 6,8, es Chapalmalania
altaefrontis. Se adaptaron rápidamente a las nuevas
condiciones ambientales, diversificándose por todo el
continente. Chapalmalania debió parecerse a un mapache
gigante de 2 metros de longitud y 1,5 metro de altura, y
un peso de 160 kilogramos. Era tan grande que la primera
vez que se halló este animal, los paleontólogos creían
que se trataba de un oso prehistórico como aquellos que
vivieron durante el Pleistoceno.
Es muy
probable que su dieta fuera variada, como plantas,
huevos, peces, frutos, insectos y carroña. Su cráneo era
ancho y parecido a un lobo. La dentición era completa,
con incisivos curvados y anchos, caninos robustos y
cortos, y sus molares presentan una superficie
masticatoria para trituración de alimentos. Su similitud
con el panda gigante de oriente es otro ejemplo de
convergencia adaptativa o evolución paralela.
 |
Posteriormente, luego de los
saltadores de islas, los mamíferos carnívoros,
comenzaron a ingresar durante el Gran
Intercambio Biótico Americano, cuando Sudamérica
dejo de ser una gran isla, y se unió por el
sistema volcánico de las inmediaciones del istmo
de Panamá, formando un puente terrestre con
Norteamérica, hace unos 3 millones de años. |
En el
Pleistoceno, también ingresan los mamíferos del Orden
Carnívora por este puente natural. Entre los
sorprendentes animales que se adaptaron a la región
pampeana, encontramos al enorme Arctotherium latidens,
un extinto de mamíferos de la familia Ursidae, conocidos
con el nombre común de oso sudamericano u oso de cara
corta. Estos osos eran formas de gran tamaño, con masas
que iban desde aproximadamente 800 a 1200 kilogramos de
peso, según la especie y el sexo de los individuos.
Si bien aún
no se ha podido determinar con precisión la dieta de
cada especie extinta, el estudio de la morfología
dentaria indica que probablemente predaban activamente
sobre la diversa fauna de megaherbívoros pleistocénicos.
Por otra parte, las lesiones observadas sobre los
dientes indican que también consumían los cadáveres.
El tigre
dientes de sable, fue uno de los grandes triunfos
evolutivos de los mamíferos depredadores. Smilodon significa
“dientes de sable”, característica que evidencia su
acentuada especialización en la cacería de presas
grandes, como el megaterio y el mastodonte.
El Smilodon populator,
en vida superaba el peso y tamaño que el león actual,
unos 450 kilogramos, sin embargo, sus proporciones
corporales diferían de las de cualquier félido moderno.
Las extremidades posteriores del Smilodon
populator eran más cortas y robustas, su cuello
proporcionalmente más largo, y el lomo más corto.
 |
La extraordinaria peligrosidad
de este félido se debía al gran desarrollo de la
parte anterior de su cuerpo y al tamaño
asombroso de sus caninos superiores, que
llegaban a sobresalir más de 25 centímetros.
Todo su cuerpo tenía una estructura poderosa y
los músculos de los hombros y del cuello estaban
dispuestos de tal manera que su enorme cabeza
podía lanzarse hacia abajo con gran fuerza. Las
mandíbulas se abrían formando un ángulo de más
de 120 grados, permitiendo que el par de los
inmensos dientes de sable que tenía en el
maxilar superior se pudiera clavar en sus
víctimas. |
En el año
2015, personal del Museo de Ciencias Naturales de
Miramar y Fundación Azara, descubrió un sitio
paleoicnologico en esa ciudad. Se identificaron las
huellas de un gran tigre dientes de sable de gran
tamaño, las cuales fueron recuperadas junto otros
mamíferos y aves.
Posteriormente, en 2018, junto al Laboratorio de
Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados y
científicos del Conicet, se presentó esta nueva
icnoespecie como Felipeda miramarensis, en honor a
nuestra ciudad, siendo las únicas huellas del mundo
atribuidas a un tigre dientes de sable.
También
ingresaron de esta forma, muchos otros mamíferos que
tienen representantes en la actualidad y otros se han
extinguido, entre ellos los canidos, constituidos por
grandes Lobos y Zorros (Theriodictis, Canis, Lycalopex,
Dusicyon, Chrysocyon, etc) felinos como Pumas y
Yaguaretés (Puma, Panthera, Lynchailurus, Leopardus,
Felis, etc), además de Hurones, Zorrinos (Conepatus, Galictis, etc), entre otros.
A pesar del
importante ingreso de mamíferos carnívoros invasores,
que se originaron tempranamente en otros continentes,
porcentualmente, son muy pocos los integrantes del Orden
Carnívora a comparación den otros grupos de mamíferos,
sobre todos aquellos de dieta herbívora.
Bibliografía
sugerida.
Agnolin, F.
L., Chimento, N. R., Campo, D. H., Magnussen, M., Boh,
D. y De Cianni, F. 2019. Large Carnivore
Footprints from the Late Pleistocene of Argentina.
Ichnos, 26 (2), 119-126.
Alberdi, G.
Leone y E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y
climática de la región pampeana durante los últimos
cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el
mediterráneo occidental. Monografía del Museo Nac. Cs.
Nat. Consejo superior de investigaciones científicas.
Madrid. pp. 77-104.
Bonaparte
José. 2014. El origen de los mamíferos. Fundación de
historia natural Felix Azara.. ISBN
978-987-29251-8-5.
Cenizo, M., Soibelzon, E. y
Magnussen, M. 2015. Mammalian predator-prey
relationships and reoccupation of burrows in the
Pliocene of the Pampean Region (Argentina): new
ichnological and taphonomic evidence.
Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.
Cione, A.L.
& Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos
del Cenozoico superior de la región pampeana. In:
Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos
Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. &
Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico Argentino,
La Plata, Relatorio 11, 183-200.
De los
Reyes, L.M; Cenizo, M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.;
Bogan, S.; Lucero, R.; Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. &
Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y
estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas
de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología
y Bioestratigrafía, 105.
Fariña RA,
Vizcaíno SF y Bargo MS 1998. Estimaciones de masa
corporal en megafauna de mamíferos de Lujania
(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano de
Sudamérica). Mastozoología Neotropical 5: 87-108.
Leopoldo H.
Soibelzon., Eduardo P. Tonni. y Mariano Bond.
Arctotherium latidens (URSIDAE, TREMARCTINAE) en el
pleistoceno de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Comentarios sistemáticos y bioestratigraficos. XI
Congreso Latinoamericano de Geología y III Congreso
Uruguayo de Geología. Con referato. ACTAS (versión
electrónica sin paginación) 6 pp.
Magnussen
Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.
Boletín de divulgación Científico Técnico. Museo
Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de
Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3:
pp 3 – 10 (Sec.Pal).
Magnussen
Saffer, Mariano. 2016. Mamíferos Marsupiales y
Carnívoros representativos del Plioceno de Argentina.
Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín
Paleontológico. Año XIV. 137: 20-25.
Nicolás R.
Chimento; Federico L. Agnolin 2017. «The fossil
American lion (Panthera atrox) in South America:
Palaeobiogeographical implications».
Comptes Rendus Palevol 16 (8): 850-864
Novas
Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de años.
Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Quintana, C.
A. 2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al
pasado de nuestra región. Buenos Aires, Argentina.
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. 242 pp.
Tonni EP,
Cione AL y Figini AJ 1999. Predominio de climas áridos
indicados por mamíferos en las pampas de Argentina
durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Paleogeografía,
Paleoclimatología, Paleoecología 147: 257–281.
Los
artiodáctilos prehistóricos que vivieron
en la
región pampeana.
Por
Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo
de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara.
Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los
Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
. Ilustraciones Daniel Boh
Son
mamíferos placentarios que se caracterizan porque en sus
extremidades poseen un número par de dedos, que pueden
ser dos dedos como el camello, o cuatro dedos como el
hipopótamo, y al menos dos se encuentran apoyados en el
suelo.
El registro
fósil más antiguo de los artiodáctilos procede del
Eoceno inferior, hace unos 56 millones de años, en
Eurasia y Norteamérica. Los primeros ejemplares tenían
un aspecto similar al ciervo ratón que tiene un tamaño
pequeño, patas cortas y un estómago con cuatro partes.
Durante el
Eoceno comenzaron a aparecer los pastos y posteriormente
se expandieron. Si bien eran muy difíciles de digerir,
estos animales estaban mejor adaptados a esta dieta de
alimentos duros y de pocos de nutrientes
 |
Los artiodáctilos que ingresaron
a Sudamérica durante el Gran Intercambio
Faunístico Americano, ocurrido al final del
Plioceno, hace unos 2,8 millones de años antes
del presente, pertenecían a las familias de los
tayasuidos, camélidos y cérvidos, y generando
una importante expansión durante el Pleistoceno,
hace 1 millón de años. |
Esta
invasión genero además un estrés nutricional y ambiental
en las especies autóctonas, que tenían un largo linaje
evolutivo en el aislamiento continental de Sudamérica.
Algunas especies eran muy parecidas a las que hoy viven
en nuestro continente, pero con formas y tamaños
variables.
Entre los
artiodáctilos que invadieron Sudamérica fácilmente,
fueron los tayasúidos o pecaríes fósiles, que están
representados por Platygonus, un género
extinto, que fue un endémico de Norteamérica,
conquistando ambientes abiertos y de pastizales. Era un
animal gregario y, como los modernos pecaríes,
posiblemente se movía en grupos, y cuerpo de un metro de
longitud corporal, y poseía largas patas, permitiéndole
correr rápidamente. También tenía un hocico similar al
de un cerdo y largos colmillos rectos que probablemente
usaba para defenderse de los depredadores.
En la
actualidad, la familia Tayassuidae está representada en
América del Sur por dos géneros vivientes, Catagonus,
el pecarí de collar y Tayassu, pecarí
labiado, que reemplazaron totalmente a Platygonus
cuando comenzó a cambiar el ambiente.
 |
Durante el Pleistoceno, encontramos los
camélidos, que estaban representados por
animales de gran tamaño, con cuello alargado,
patas delgadas y cabeza considerablemente más
pequeña que el resto de su cuerpo, y poseían
dedos pares terminados en pezuñas.
Entre las formas más grandes,
encontramos a Hemiauchenia paradoxa,
a una Llama o Guanaco, pero su altura superaba
la de un Camello viviente de Asia y África, con
unos 2,5 metros aproximadamente de altura y un
peso cercano a una tonelada. Se alimentaba
principalmente del pastoreo. |
En los
tiempos prehistóricos, las llamas y los guanacos no
estaban restringidos a su presente distribución
andino-patagónica, y eran habitantes frecuentes de
nuestras praderas. Posteriormente a la extinción de este
y otros camélidos gigantes, fueron reemplazados por
Lama guanicoe, de menor tamaño, y que
sobrevivió naturalmente en la zona de la costa
bonaerense, hasta el siglo XVII, aborígenes y criollos,
seguramente contribuyeron a su desplazamiento.
Otros
artiodáctilos invasores, fueron los ciervos.
Morenelaphus brachiceros, al igual que otros
cérvidos del Pleistoceno, llegaron a tener gran tamaño.
Este grupo sufrió una rápida radiación durante el
Pleistoceno, aumentando su diversidad hace 1 millón de
años, situación que se manifiesta en la presencia de
diversos géneros, tanto actuales como extintos.
 |
Morenelaphus tenía
cuernos muy robustos, cilíndricos y achatados,
longitudinalmente arqueados y en forma de "s"
terminado en tres puntas muy filosas, ideales
para la defensa. Su alimentación y
comportamiento no habrá sido muy diferente a los
ejemplares actuales. Los descubrimientos de
estos mamíferos se realizaron en abundancia en
la localidad fosilífera de Centinela del Mar a
unos 30 kilómetros de la ciudad de Miramar,
donde se halla un enorme médano "fósil" o
solidificado, con una antigüedad estimada de 200
mil años antes del presente. |
En el
Pleistoceno, también se conocen otros dos géneros de
ciervos fósiles de gran tamaño, de los cuales hemos
encontrado restos, como Antifer y
Epieuryceros, pero con diferencias notables en
la conformación de sus astas, utilizadas generalmente
para una rápida identificación. También se registró el
género Paraceros, de menor tamaño a los
anteriores.
Luego de la
extinción de estos cérvidos gigantes durante el final
del Pleistoceno, hace unos 10 mil años atrás, estos
fueron reemplazados por el Venado de las Pampas y el
Ciervo de los Pantanos, los cuales, actualmente se
encuentran en retroceso poblacional y son especies
amenazadas.
Bibliografía
sugerida.
Aguirre, M. L. 1995. Cambios
ambientales en la región costera bonaerense durante el
cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas
geológicas y geofísicas bonaerense. (Junín), actas 1:
35-45.
Alberdi, G. Leone y E.P.
Tonni (eds)- Evolución biológica y climática de la
región pampeana durante los últimos cinco millones de
años. Un ensayo de correlación con el mediterráneo
occidental. Monografía del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo
superior de investigaciones científicas. Madrid. pp.
77-104.
Bonomo, M. y Scabuzzo C.
(2016). Cazadores-recolectores prehispánicos del sudeste
del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y C. Celsi (eds.),
La costa atlántica de Buenos Aires, naturaleza y
patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos Aires,
Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Bussing WA, Stehli FG y Webb
SD 1985. El gran intercambio biótico
estadounidense. Patrones de distribución de la
ictiofauna centroamericana, 453–473.
Cabrera, A., 1957. Catálogo
de los mamíferos de América del Sur. I. Rev. Mus. Cs.
Nat. “B. Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307. Bs.As.
Cabrera, A. 1929. Sobre los
ciervos fósiles sudamericanos llamados Paraceros y
Morelenaphus. Memorias de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Vol. 15, No. 1, p. 53-64. Madrid.
Carette, E. 1922. Cérvidos
actuales y fósiles de Sud América. Revisión de las
formas extinguidas pampeanas. Revista del Museo de La
Plata, Vol. 26, p. 393-472.
De los Reyes, L.M; Cenizo,
M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.; Bogan, S.; Lucero, R.;
Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. & Scanferla, A. 2006a.
Aspectos paleofaunísticos y estratigráficos preliminares
de las sucesiones plio-pleistocénicas de la localidad
Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires, Argentina.
90 Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía, 105.
Fariña RA, Vizcaíno SF y
Bargo MS 1998. Estimaciones de masa corporal en
megafauna de mamíferos de Lujania (Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano de Sudamérica). Mastozoología
Neotropical 5: 87-108.
Magnussen Saffer, M. 2005.
La Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de
divulgación Científico Técnico. Museo Municipal de
Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov.
Buenos Aires, Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).
Menegaz, A.N.; Ortíz
Jaureguizar, E. 1995. Los Artiodáctilos. In Evolución
biológica y climática de la región Pampeana durante los
últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación
con el Mediterráneo occidental (Alberdi, M.T.; Leone,
G.; Tonni, E.P.; editores). Museo Nacional de Ciencias
Naturales. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Monografías, p. 311-337. Madrid.
Novas Fernando 2006. Buenos
Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,
Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Palanca, F. Y Politis, G.
1979. Los cazadores de fauna extinguida de la provincia
de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp. 71-91,
Olavaria.
Quintana, C. A. 2008. Los
fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra
región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia
Natural “Félix de Azara”. 242 pp.
Tonni, E.P.; Fidalgo, F.
1979. Consideraciones sobre los cambios climáticos
durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la Provincia
de Buenos Aires. Aspectos Ecológicos y Zoogeográficos
Relacionados. Ameghiniana, Vol. 15, Nos. 1-2, p.
235-253.
Tonni EP y Fidalgo F. 1982.
Geología y Paleontología de los sedimentos del
Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, Prov.
De Buenos Aires, Rep. Argentina): Aspectos
Paleoclimáticos. Ameghiniana, 19: 79-108.

|