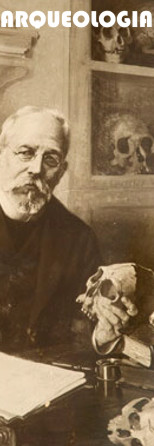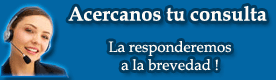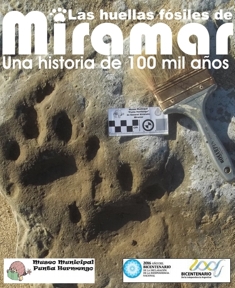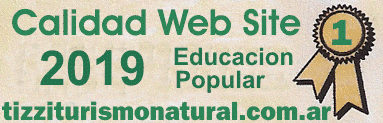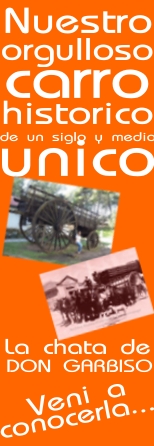|
Cuando Miramar fue la cuna mundial del origen del
hombre.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Luego de
que, se publicara “El Origen de las Especies” de Charles
Darwin, el 24 de noviembre de 1859, el cual, fue
considerado uno de los trabajos precursores de la
literatura científica y el fundamento de la teoría de la
biología evolutiva, y que el joven anatomista holandés
Eugene Dubois descubriera al Hombre de Java (Pithecanthropus
erectus) en 1891, se intensifico en todo el
mundo la búsqueda de fósiles ancestrales del ser humano
moderno.
Esta fiebre
llego a la Argentina, para entonces una potencia
mundial. Un astuto investigador, llamado Florentino
Ameghino, presento una serie de teorías, donde ponía
como origen de la humanidad a las pampas argentinas,
mostrando como evidencia, varios hallazgos científicos
realizados en Miramar y General Alvarado desde 1890 en
adelante. Este naturalista autodidacta, teórico de las
eras geológicas y estudioso de los huesos fósiles,
desato acalorados debates científicos en ambos lados del
Océano Atlántico.
 |
El ser humano prehistórico no se
habría originado en la Europa de los
Neandertales, sino en Sudamérica y especialmente
en la Argentina, puntualmente en la región
pampeana de Buenos Aires, y la prueba más
contundente de este postulado es "El hombre
fósil de Miramar", hallado en 1888 por el
recolector de huesos Andrés Canesa en el arroyo
La Tigra, en la localidad vecina de Mar del Sud. |
Además,
Florentino, identifico miles de escorias y tierras
cocidas que procedían de la zona norte de Miramar, y las
atribuyo, a restos de fogones realizados pos homínidos
primitivos del Plioceno, y que, en 1860, habían sido
atribuidos a restos volcánicos por su parecido. En
realidad, hoy en día, sabemos que estas muestras, que
Florentino Ameghino colecto y resguardo en el Museo
porteño, en realidad se trataba de retos de un impacto
de un asteroide hace 3,3 millones de años.
A partir de
estos restos, los cuales Florentino Ameghino mal
interpreto su antigüedad, ya que, aseguro que se trataba
de un homínido del Plioceno, con una antigüedad mayor a
los 3 millones de años, fomento una teoría que estaba
sustentada por que, el mismo Ameghino, tiempo antes,
había descriptos restos de monos fósiles que provenían
del Oligoceno y Mioceno de la Patagonia Argentina,
cuando esta era aún una selva tropical, con grandes
lagartos, serpientes gigantes, perezosos arborícolas,
entre otros.
 |
Ameghino ideo una interesante teoría, donde
sostenía que, “si en Patagonia había primates de
30 a 15 millones de años, en las pampas
argentinas, estaba el origen de la humanidad
durante fines del Terciario”. A los restos del
esqueleto conocido como “El cráneo fósil de
Miramar”, se sumó decenas de evidencias que
acompañaban esta teoría, no solo de varios
lugares de Miramar, sino, de distintos puntos de
la Provincia de Buenos Aires. Así publico toda
una genealogía de homínidos Terciarios, donde
podemos destacar el Homo pampeus,
Homo sinemento, Diprothomo
platensis, entre otros.
|
Florentino,
viajo especialmente a Miramar en 1908, para ver los
contextos de los hallazgos denunciado en el área, tanto
por reconocidos buscadores de fósiles, como baqueanos.
Es un hecho muy particular, ya que, muy rara vez
Florentino viajaba por el interior del país. Las
exploraciones y recolecciones de material fósil estaban
a cargo de su hermano Carlos Ameghino. Florentino era
una persona más bien de gabinete, de laboratorio, y solo
se dedicaba principalmente al estudio de los materiales
y su publicación.
Si bien hoy
en día, sabemos que la humanidad se originó en África,
sus ingeniosas hipótesis son ampliamente reconocidas en
el ámbito académico. Más allá de este grotesco error y
sus correcciones, Florentino dejo una obra de treinta
mil páginas y seis mil especies nuevas que, aun en día,
siguen siendo válidas.
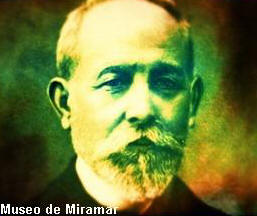 |
Después del fallecimiento de
Florentino en 1911, su hermano Carlos, se
encargó de seguir con su trabajo y teorías. En
1916, se encuentra en Miramar el famoso “fémur
de Toxodonte flechado”, hallado en la zona de
las Brusquitas, que genero muchas polémicas, ya
que, a principios del siglo XX se creía que el
hombre y la megafauna no habían coexistido.
Estudios recientes,
determinaron que esta evidencia, el fémur
flechado, fue un fraude de la época, por parte
algunos baqueanos locales, que apoyaban las
ideas ameghinianas y tenían intereses económicos
personales. |
El cráneo y
restos del esqueleto del arroyo La Tigra de Mar del Sud,
que Florentino Ameghino asigno a la especie Homo
pampaeus, corresponde en realidad a nuestra
misma especie, el Homo sapiens. Si bien
resultó ser mucho más moderno de lo que suponía
Florentino Ameghino, dataciones recientes indican que
tiene una antigüedad superior a los 7.000 años.
Igualmente, los restos humanos del arroyo La Tigra y del
arroyo El Chocori (Partido de General Alvarado), siguen
siendo los restos humanos más antiguos encontrados en la
costa bonaerense.
No menos llamativos, y
preocupante a la vez, fueron los hallazgos de “Los
molares humanos fósiles de Miramar”, un conjunto de
hallazgos que parecerían incuestionables, a comparación
de todos los anteriores, encontrados en sedimentos del
Plioceno entre 1921 y 1923, por prestigiosos
científicos, al cual llamaron Homo chapadmalensis
en 1927. Posteriormente, se resuelve el enigma. Los
molares pertenecían a un antiguo representante de la
familia Tayassuidae, es decir, antiguos pecaríes, cuyos
molares omnívoros son fáciles de confundir con molares
humanos debido a su morfología.
Así mismo,
se habían registrados otros sitios Terciarios y
Cuaternarios, con restos de instrumental lítico y óseo,
en zonas como el ingreso al bosque del Vivero y lo que
hoy es la zona de playas céntricas. Miramar, brindo
numerosas evidencias para comprender el origen pampeano
de la humanidad.
 |
Por
suerte, se conservan numerosas fotografías de
las comisiones científicas que viajaban a
Miramar para evaluar los hallazgos, documentos,
correspondencia y los diarios de la época que
apoyaban o atacaban las ideas ameghinianas en
las primeras décadas del siglo XX.
Si
bien, las teorías fueron corregidas, o
descartadas, por nuevas evidencias en otras
partes del mundo, especialmente África, otras
ideas de Florentino Ameghino sobre a la
coexistencia de nuestra especie con la megafauna
extinta en América del Sur, han sido
corroboradas en tiempos recientes.
|
Especialistas en Ciencias Naturales y antropológicas de
todo el mundo, reconocen sus ingeniosas teorías como
vigentes e ineludibles, aun cuando el "Hombre fósil de
Miramar" y el cráneo hallado en el arroyo La Tigra, no
hayan sido ni tan originales ni tan antiguos como él
pensaba. Su legado aún es fundamental a nivel académico
mundial.
Bibliografía
sugerida
Ameghino C.,
1915. El fémur de Miramar. Una prueba más de la
presencia del hombre en el terciario de la República
Argentina. Nota preliminar. Anales del Museo Nacional de
Historia Natural de Buenos Aires, 26: 433-450.
Ameghino, C.
1919. Nuevos objetos del hombre pampeano: los anzuelos
fósiles de Miramar y Necochea. Physis, 4, 562-563.
Ameghino C.,
1918. Los yacimientos arqueolíticos y osteolíticos de
Miramar. Las recientes investigaciones y resultados
referentes al hombre fósil. Physis, 4: 17-27.
Ameghino, F.
(1880-1881). La antigüedad del hombre en el Plata.
París.
Ameghino, F.
1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos
fósiles de la República Argentina. Academia Nacional de
Ciencias, 1-1027.
Ameghino, F.
1909. Le Diprothomo platensis: un precurseur de l'homme
du Pliocene inférieur de Buenos Aires. Anales de Museo
Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, 19:
107-209.
Ameghino F.,
1910a. Descubrimiento de dos esqueletos humanos fósiles
en el pampeano inferior del Moro. Separata del XVII
Congreso Científico Internacional Americano (Buenos
Aires): 1-6.
Blanco J. M.,
1921. ¿Las bolas de Parodi serán bolas...? Estudios,
Tomo XX, 1: 31-35. Buenos Aires.
Bonomo, M.
2002. El hombre fósil de Miramar. Intersecciones en
Antropología, 3, 69-85.
Bonomo, M.
2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral
marítimo pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad
Argentina de Antropología.
Bonomo, M. y
Scabuzzo C. (2016). Cazadores-recolectores prehispánicos
del sudeste del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y
C. Celsi (eds.), La costa atlántica de Buenos Aires,
naturaleza y patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos
Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix
de Azara”.
Borrero L.
2009. La evidencia evasiva: el registro arqueológico de
la megafauna extinta sudamericana. En: Haynes G. (Ed.),
Extinciones megafaunales americanas al final del
pleistoceno: 145–68. Springer Science, Dordrecht.
Daino, L.
1979. Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos
de la costa atlántica bonaerense. Prehistoria
Bonaerense, 95-195.
Fidalgo, F. y
Tonni, E.P. 1983. Geología y paleontología de los
sedimentos encausados del pleistoceno tardío y holoceno
de Punta Hermengo y arroyo Las Brusquitas (Partido de
General Alvarado y General Pueyrredon, Provincia de
Buenos Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.
Frenguelli, J. 1920. Los terrenos de la
costa atlántica en los alrededores de Miramar (prov.
Bs.As.) y sus correlaciones.
Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:
325-385.
Frenguelli J.
y Outes F., 1924. Posición estratigráfica y antigüedad
relativa de los restos de industria humana hallados en
Miramar. Physis, VII: 277-398.
Kraglievich J.
L., 1959. Rectificación acerca de los supuestos “molares
humanos fósiles” de Miramar (provincia de Buenos Aires).
Revista del Instituto de Antropología de Rosario, 1:
223-236.
Magnussen
Saffer, Mariano. 2015. Supuestos humanos del Plioceno de
la República Argentina. Paleo Revista Argentina de
Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 135:
25-31.
Mazzanti, D. y
C. Quintana. 2001 Cueva Tixi: Cazadores y Recolectores
de las Sierras de Tandilia Oriental. Geología,
Paleontología y Zooarqueología. Laboratorio de
Arqueología, Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.
Mazzanti, D.;
Martínez, G. y C. Quintana. 2015 Asentamientos del
Holoceno medio en Tandilia oriental. Relaciones de la
Sociedad Argentina de Antropología XL(1): 209-231.
Novas Fernando
2006. Buenos Aires hace un millón de años. Editorial
Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Palanca, F. Y
Politis, G. 1979. Los cazadores de fauna extinguida de
la provincia de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense,
pp. 71-91, Olavaria.
Parodi, L.J. &
Parodi Bustos, R. (952. Apuntes para geología de la
costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, con
descripción de la Formación de Malacara. Anales de la
Sociedad Científica Argentina, 153: 139-156.
Podgorny, I. y
Politis, G. 1990. ¿Qué sucedió en la historia? Los
esqueletos araucanos del Museo de La Plata y la
Conquista del Desierto. Arqueología Contemporánea, 3,
73-79.
Politis, G.
1989. ¿Quién mató al Megaterio? Ciencia Hoy, 1 (2),
26-35.
Politis, G.
2011. Nuevos datos sobre el “hombre fósil” de Ameghino. Publicación
Electrónica de la Asociación Paleontológica
Argentina, 12 (1): 101-119.
Tonni E. P.,
2016. Los acantilados de la costa atlántica bonaerense y
su contribución al conocimiento geológico y
paleontológico. En: J. Athor y C. E. Celsi (eds.): La
costa atlántica de Buenos Aires. Naturaleza y patrimonio
cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara -
Vázquez Mazzini Editores, pp. 42-65, Buenos Aires.
Tonni E.
R., Pasquali R. y Bond M., 2001.
Ciencia y fraude: el hombre de Miramar.
Ciencia Hoy, 11 (62): 58-62.
Tonni E. P. y
Zampatti L., 2011. El “hombre fósil” de Miramar.
Comentarios sobre la correspondencia de Carlos Ameghino
a Lorenzo Parodi. Revista de la Asociación Geológica
Argentina, 68 (3): 436-444.
Vignati M. A.,
1922. Nota preliminar sobre el hombre fósil de Miramar.
Physis, VI: 215-223.
Vignati M. A.,
1941. Descripción de los molares humanos fósiles de
Miramar (provincia de Buenos Aires). Revista del Museo
de La Plata (nueva serie), 1 (8): 271-349 y láminas.
Investigaciones en el Sitio
Arqueológico
"Nutria
Mansa 1", Partido de General
Alvarado..
La localidad
arqueológica Nutria Mansa está ubicada en ambas márgenes
del arroyo homonimo, a 3,5 kilómetros en línea recta al
norte de la costa atlántica, en los partidos de General
Alvarado (margen izquierda) y de Lobería (margen
derecha).
En el sitio
arqueológico Nutria Mansa I se encontraron materiales
líticos y faunísticos en estratigrafía, pigmentos
minerales, infinidad de restos óseos de guanacos,
dientes de tiburón blanco usados como pendientes,
dientes de yaguareté y huesos de aguara guazú. La
presencia de estas especies en esta zona hace 3.000 años
estaría relacionada con momentos de mayor temperatura
 |
La tendencia
general del conjunto lítico (instrumentos realizados en
piedra), indica que la reducción de las materias primas
estuvo orientada a la producción de lascas para la
elaboración de instrumentos.
Las poblaciones
humanas que ocuparon este sitio procesaron carcasas de
guanaco para la obtención de carne, grasa, cuero, medula
etc.
|
La diversidad de
partes esqueletarías representadas, podría ser explicada
en función de que la mayoría de guanaco hayan sido
cazados en cercanía del sitio y que no haya sido
necesario su trozamiento previo al trasporte.
Un grupo
de investigadores del Conicet, Departamento Científico de Arqueología de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y de Inculpa, integrado por
Mariano Bonomo, Maria José Cigorraga, Catriel León, Agustina Massigoge,
Alejandra Matarrese entre otros, presentaron los resultados actuales en la
investigación del Sitio Arqueológico “Nutria Mansa 1” en el Partido de General
Alvarado.
A
continuación, desarrollaremos algunos datos en un breve resumen del trabajo
realizado por los investigadores.
El
Sitio Arqueológico.
En el
trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis de materiales líticos
y óseos del componente inferior del Sitio Arqueológico Nutria Mansa 1, en la
parte sur del Partido de General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, en
la Provincia de Buenos Aires.
|
 |
El Sitio se ubica
detrás de la línea de medanos que circunda la zona, sobre el margen
izquierda del arroyo homónimo. El componente inferior abarca distintas
unidades estratigráficas.
Esta constituidos por distintos artefactos
líticos, especimenes óseos de distintas especies, fragmentos de pigmento
mineral con rastros de utilización y ecofactos (en su mayoría, por
rodados costeros sin modificación antropica). |
Se
efectuaron tres dataciones radiocarbonicas AMS sobre el material dentario de
Lama guanicoe (guanaco) y permitió vincularlo al holoceno tardío.
El
Análisis lítico.
En el
Sitio fueron explotadas diversas materias primas de distintas procedencias,
predominando las rocas del interior -88,5% (principalmente cuarcita), sobre los
rodados costeros que llegaban a 11,5 %.
Los
artefactos más abundantes son los desechos de talla, seguidos por los
instrumentos. En estros últimos se observan una importante riqueza tipologica, y
el empleo de diversas técnicas de producción.
|
 |
Entre los artefactos manufacturados mediante lascados se han recuperado
filos bisel asimétrico, raederas, raspadores, artefactos de
formatizacion sumaria, fragmentos no diferenciados de artefactos
formalizados, cuchillos entre otros.
Así mismo, entre los confeccionados por medio del picado, abrasión, y/o
pulido, se han hallado bolas de baleadora, manos y molinos, junto con
elementos modificados por uso, como percutores, yunques y sobadores.
|
Los núcleos poseen
muy baja proporción en el conjunto tratándose sobre todo de rodados
costeros tallados mediante la técnica bipolar. La
tendencia general del conjunto lítico, indica que la reducción de las materias
primas estuvo orientada a la producción de lascas para la elaboración de
instrumentos.
El
Análisis Faunistico.
Del total
del material óseo y faunistico hallado, se analizo el 78,1 %.
La especie
más abundante es Lama guanicoe (guanaco), considerado por mandíbulas y dientes.
Este taxón se encuentra representado por amplio espectro de partes
esqueletarías, como el cráneo, columna vertebral, cinturas y extremidades,
siendo los huesos del esqueleto pendicular mas numerosos que el axial. Entre los
restos de esta especie, se destaca el hallazgo de un instrumento óseo sobre el
metatarso.
|
 |
Además
fueron recuperados restos óseos de distintos mamíferos, provenientes de
distintos dominios climáticos, tales como el venado de las pampas
(Ozotocerus
dezoceticus), zorro
pampeano
(Lycalopex griseu), zorro extinguido
(Ducysion avus), yaguareté
(Panthera onca), peludo
(Chaetophractus villosus), piche
(Zaedyus
pichiy),
mulita
(Dasipus septemcinctus), vizcacha
(Lagostomus maximus), nutria
(Myocastor coipus), cuis
(Cavia
aparera), lobo marino
(Arctocephalus australis)
y otros. |
Se destaca
el hallazgo sin precedentes para la región pampeana de dos dientes de Tiburón
Blanco (Carcharodon carcharias), con los cuales se han confeccionado dos
pendientes, así como restos de Aguara guazú (Chrysocyon brachyuru),
constituyendo este ultimo el primer registro concreto de esta especie al sur del
Rió Salado durante el Holoceno.
Consideraciones finales.
Las
poblaciones humanas que ocuparon este sitio procesaron carcasas de guanaco para
la obtención de carne, grasa, cuero, medula etc.
La
diversidad de partes esqueletarías representadas, podría ser explicada en
función de que la mayoría de guanaco hallan sido cazados en cercanía del sitio y
que no halla sido necesario su trozamiento previo al trasporte.
La mayor presencia
de materia prima del interior estará indicando que la distancia que
separaba al sitio de los lugares de abastecimiento de rocas no habría un
determinante exclusivo de un grado de explotación.
|
 |
Otros factores, como la
calidad para la talla, y el tamaño en que se presentan las materias
primas, sin dudas han jugado un rol significativo. Los resultados del
análisis tecno-morfológico del conjunto lítico señalan el desarrollo de
numerosas operaciones de producción artefactural, involucrando tareas
como la reducción inicial de núcleos para obtención de formas base,
formalización de instrumentos, retoque y mantenimiento de filos. |
La gran
variedad de restos faunisticos y de artefactos líticos que representan distintas
etapas de producción, hallados en asociación contextual con pigmentos
minerales, instrumental de molienda y pendientes sugieren la realización de
múltiples actividades en este ambiente ribereño durante el holoceno tardío del
Partido de General Alvarado.
Fuente:
Investigaciones en el Sitio
Arqueológico "La Nutria Mansa 1", Partido de General Alvarado. Gentileza del Dr
Mariano Bonomo, de la división de Arqueología del Museo de La Plata.
Bonomo, M.
2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral
marítimo pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad
Argentina de Antropología.
Bonomo, M. y
Scabuzzo C. (2016). Cazadores-recolectores prehispánicos
del sudeste del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y
C. Celsi (eds.), La costa atlántica de Buenos Aires,
naturaleza y patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos
Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix
de Azara”.
Las herramientas que
usaban los aborígenes para cazar.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio
de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Nuestros paleoamericanos y
posteriores las culturas originarias, usaban artefactos
confeccionados sobre rocas cuarciticas obtenidas en los
distantes afloramientos de las sierras de Tandilia y
sobre rocas de origen volcánico, disponibles en los
rodados costeros.
Los aborígenes de la región
pampeana tenían un gran conocimiento sobre el trabajo de
la piedra y utilizaban técnicas especializadas para
fabricar sus instrumentos con precisión y eficacia.
Los arqueólogos denominan
Paleoindios o Paleoamericanos a estas primeras
sociedades, para indicar que fueron los colonizadores
más antiguos de la pampa, que llegaron a fines del
Pleistoceno y principios del Holoceno, entre 12 y 8 mil
años antes del presente. Estos primeros habitantes,
tallaron unas puntas de lanza, llamadas puntas “cola de
pescado”, por la forma de la base que se inserta en el
astil. Estos instrumentos se hallaron en varios
yacimientos sudamericanos y en las pampas orientales
argentinas y solo se elaboraron dentro de un rango
temporal entre los 11.000 y 9.000 años, antes del
presente, el cual, se convierte en un instrumento lítico
guía antes de realizar una datación, porque ya nos da
una perspectiva de la antigüedad del sitio.
 |
Para su fabricación,
en el caso de los rodados de la playa, como son
muy pequeños, debieron aplicar la técnica
bipolar que consiste en apoyar uno de los
extremos del rodado a tallar sobre un yunque,
para luego golpear el otro extremo con un
percutor de piedra o martillo. Entre los
instrumentos líticos que se encuentran en
nuestra zona, encontramos una gran cantidad de
materiales líticos, desde morteros con sus
yunques, percutores, puntas de proyectil,
flecha, martillos, raederas, raspadores,
boleadoras lisas o con surco, etc. |
Los aborígenes de la región
pampeana fabricaban sus instrumentos de piedra,
utilizando técnicas de tallado y pulido. Para fabricar
herramientas como cuchillos, puntas de flecha,
raspadores y hachas, utilizaban piedras duras como el
cuarzo, la sílex o la obsidiana.
Primero seleccionaban una
piedra adecuada y luego la golpeaban con otra piedra más
dura para darle forma. Utilizaban técnicas de percusión
para fracturar la piedra y crear bordes afilados. Luego
pulían las superficies con piedras más suaves o con
arena para afinar los bordes y hacerlos más cortantes.
Las boleadoras, tal vez, son
las armas de caza e instrumentos de piedras más
conocidos por el público en general. Utilizaban
materiales naturales como piedras, huesos, madera y
cuero. Primero seleccionaban tres piedras del mismo
tamaño, cuyo núcleo original era desbastado por
percusión y abrasión, hasta conseguir una forma
perfectamente redondeada en el caso de las bolas
esféricas. Posteriormente se labraba el surco perimetral
con alguna lasca o buril, del cual, se aplicaban
determinadas técnicas de acabado. En algunos casos, se
las pintaba de rojo para recuperarlas en el campo.
 |
No
son pocos los documentos y relatos históricos de
viajeros que, de paso por la región entre los
siglos XVII y XX, registraron sus observaciones
sobre la construcción y modos de uso de las
boleadoras. Sus testimonios nos permiten conocer
la pericia con que los aborígenes fabricaban y
manejaban estos implementos, ajustando la
estructura, dimensiones, materialidad y técnica
de caza a la naturaleza de la presa.
|
Una vez, trabajada la roca,
las envolvían en cuero o tiras de cuero trenzadas de un
metro de largo aproximadamente, para formar una especie
de bola. Luego unían las tres bolas con una cuerda o
tiras de cuero más largas, dejando un espacio entre cada
bola para que al lanzarlas se abrieran y se enredaran
alrededor de la presa. Una vez armadas, las boleadoras
eran utilizadas para cazar animales arrojándolas con
precisión para atrapar a la presa por las patas o el
cuello. En este sentido, constituyo una herramienta
privilegiada de control, aproximación y conocimiento de
la fauna..
Para fabricar instrumentos
como morteros y manos de moler, utilizaban piedras más
grandes que tallaban en forma de cuencos o recipientes.
Estos eran utilizados para moler semillas, granos o
hierbas.
 |
Gracias a las
dataciones realizadas con el método de carbono
14, se sabe, que la costa bonaerense, y
principalmente la de Miramar y alrededores, es
un espacio habitado por los seres humanos desde
hace unos 8 mil años, mientras que, el sistema
rocoso de Tandilla, había grupos humanos hace
unos 12 mil años antes del presente, siendo la
ocupación más intensa y activa entre los 3000 y
500 año atrás. |
Bibliografía sugerida.
Bonomo, M. 2005.
Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo
pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad Argentina de
Antropología.
Bonomo, M. y Scabuzzo C.
(2016). Cazadores-recolectores prehispánicos del sudeste
del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y C. Celsi (eds.),
La costa atlántica de Buenos Aires, naturaleza y
patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos Aires,
Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Bórmida, M. y Siffredi,
A. (1970). Mitología de los tehuelches meridionales.
RUNA, Archivo para las Ciencias del Hombre, 12(1-2)
Claraz, J., Casamiquela,
R. M. y Hux, M. (1988). Diario de viaje de exploración
al Chubut, 1865-1866. Buenos Aires: Ediciones Marymar.
Daino, L. 1979. Exégesis
histórica de los hallazgos arqueológicos de la costa
atlántica bonaerense. Prehistoria Bonaerense, 95-195.
González, A. (1953). La
boleadora. Sus áreas de dispersión y tipos. Revista del
Museo de La Plata, 4(21), 133-292
Mason, O. (1899).
Aboriginal american zoötechny. American Anthropologist,
1(1), 45-81.
Mazzanti, D. y C.
Quintana. 2001. Cueva Tixi: Cazadores y Recolectores de
las Sierras de Tandilia Oriental. Geología,
Paleontología y Zooarqueología. Laboratorio de
Arqueología, Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.
Mazzanti, D.; Martínez,
G. y C. Quintana. 2015. Asentamientos del Holoceno medio
en Tandilia oriental. Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología XL(1): 209-231.
Mazzanti,D; Bonnat, G;
Quintana, C; Puente, V; Porto López, J; Vera, J; Soria,
J; Seal, G; Brichetti, I. Historias Milenarias Pampeanas
– Arqueología de las Sierras de Tandilia. ISBN
978-987-33-4710-8
Mazzanti, D. L. &
Quintana C. A. 1997. Asociación cultural con fauna
extinguida en el sitio arqueológico Cueva Tixi,
provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Española
de Antropología Americana 27:11-21, España.
Mazzanti D. Y Quintana
C. (EDITORES). 2001. Cueva Tixi: cazadores y
recolectores de las sierras de Tandilia oriental. I.
Geología, Paleontología y Zooarqueología. Publicación
Especial 1. ARBO-UNMDP. ISBN 987-544-015-9.
Moreno, J., Castro, A. y
Pepe, F. (2000). El rompecráneo: Un artefacto
probablemente destinado para la caza de pinnípedos, en
la costa de Patagonia continental. En Desde el país de
los gigantes. Perspectivas Arqueológicas en Patagonia
(pp. 563–572).
Ortiz-Troncoso, O.
(1972). Material lítico de Patagonia Austral: Seis
yacimientos de superficie. Anales del Instituto de la
Patagonia, 3(1-2), 49-82.

|