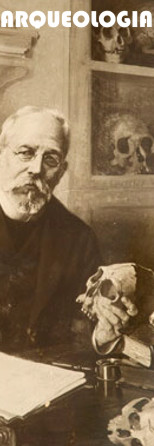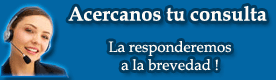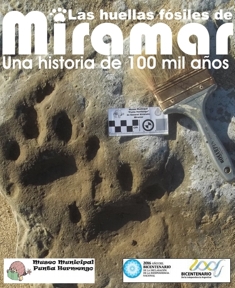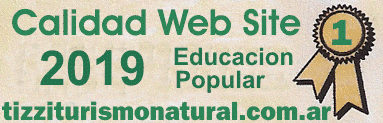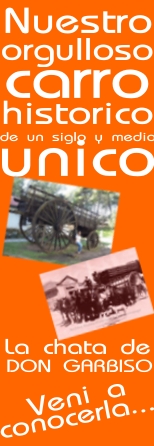|
Smilodon populator, el gran tigre dientes de sable de las pampas.
Por Mariano
Magnussen Saffer, Integrante del Museo Municipal
Punta Hermengo de Miramar, Provincia de Buenos
Aires, Republica Argentina. Publicado en Paleo -
Revista Argentina de Paleontología. Ilustraciones de Daniel
Boh.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
El tigre dientes de sable fue
uno de los grandes triunfos evolutivos de los mamíferos depredadores.
Smilodon significa “dientes de sable”, característica que evidencia su
acentuada especialización en la cacería de presas grandes, como el megaterio y
el mastodonte, enormes mamíferos hoy desaparecidos.
Los dientes de sable se suelen
asociar con los felinos macairodontinos, pero esta característica ha aparecido
en forma independiente (evolución convergente) como mínimo en cuatro tipos
diferentes de mamíferos; los macairodontinos, los nimrávidos, los creodontos, y
los borhiénidos. Dentro de los grupos mencionados, Smilodon poseía
los dientes de sable más largos; en el caso de Smilodon populator llegaban
a medir hasta veinte centímetros.
 |
El primer hallazgo de un
smilodonte en nuestro país fue realizado por el naturalista Francisco
Javier Muñiz en 1844, en la barranca del Río Luján, lo bautizo como
Muñisfelis bonaerense, pero fue desestimado ya que dos anos
antes y sin saberlo ya se había descubierto la especie. En
realidad fue en 1842, el paleontólogo danés, Peter Lund, halló fósiles
en unas cavernas del sur brasileño.
<<<Cráneo y mandíbula de Smilodon
populator. Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |
Estos grandes felinos habitaron
en varios continentes y se originaron en África en el Mioceno, o sea unos 20
millones de años y en América del Norte a finales del Plioceno, hace 3 millones
de años y se extinguió en América del Sur durante el Gran intercambio biótico
americano, cuando ambas américas se volvieron a unir por medio del istmo de
Panana, lo que genero el intercambio faunístico entre ambos continentes.
El Smilodonte vivía en las
grandes planicies que existían tanto en Norteamérica (Smilodon fatalis
de menor tamaño) como en Sudamérica (Smilodon populator, de
mayor tamaño). La abundancia y la calidad de los alimentos vegetales permitía
que prosperaran especies de mamíferos grandes como elefantes y perezosos
gigantes entre otros; la flora del Pleistoceno era especialmente nutritiva.
El Smilodon
superaba el peso y tamaño que el león actual; sin embargo, sus proporciones
corporales diferían de las de cualquier félido moderno. Las extremidades
posteriores del Smilodon populator (“populator” significa algo así
como “el que asola los campos”), eran más cortas y robustas, su cuello
proporcionalmente más largo, y el lomo más corto. La extraordinaria peligrosidad
de este félido se debía al gran desarrollo de la parte anterior de su cuerpo y
al tamaño asombroso de sus caninos superiores, que llegaban a sobresalir más de
veinte centímetros.
 |
|
Esqueletos de
Smilodon populator, saltando sobre un Gliptodonte
para atacar a un perezoso gigante. Montaje con la colaboración.
Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |
|
Smilodon
populator, fue la mayor de todas las
especies de tigres dientes de sable, y que vivió en nuestro territorio.
Podría haber pesado hasta 300 kilogramos, rivalizando de este modo con
el tigre moderno por el título de mayor félido de todos los tiempos |
A diferencia de la mayoría de
los félidos, tenía un rabo corto, como el lince o el gato montés actual. Todo su
cuerpo tenía una estructura poderosa y los músculos de los hombros y del cuello
estaban dispuestos de tal manera que su enorme cabeza podía lanzarse hacia abajo
con gran fuerza.
Las mandíbulas se abrían
formando un ángulo de más de 120 grados, permitiendo que el par de los inmensos
dientes de sable que tenía en el maxilar superior se pudiera clavar en sus
víctimas. Los dientes de sable eran ovales en sentido transversal, lo que
aseguraba una mínima resistencia cuando se hundían en su presa. También estaban
aserrados por el extremo posterior, permitiendo atravesar la carne de la víctima
con mayor facilidad.
Su método de caza posiblemente
difería de los actuales tigres y leones, puesto que estos persiguen a su presa y
saltan sobre ella, buscando asfixiar y romper el cuello de la víctima con sus
potentes mandíbulas. En cambio se supone que el Smilodon esperaba
y emboscaba a los gigantes. En este caso se cree que cortaba arterias para
desangrar a su presa y ahí estaba la utilidad de sus largos colmillos.
 |
Sus extremidades eran muy potentes; las
anteriores estaban dotadas de músculos, lo que le resultaba
especialmente útil si se tiene en cuenta la dificultad que le
representaría sostener a sus grandes presas acostadas sobre el suelo
mientras las sometía. Como en la mayoría de felinos, sus garras eran
retráctiles, lo que se vio en las huellas encontradas en la ciudad de
Miramar y conservadas en el museo local. <<<
Mariano Mgnussen y Daniel Boh, con las huellas de Felipeda miramarensis. |
Además de que por un fenómeno
de convergencia evolutiva también existieron otros mamíferos carnívoros de
dientes de sable, que no estaban en absoluto relacionados con los
macairodontinos, como por ejemplo el género marsupial Thylacosmilus,
que también fue encontrado en esta zona. Pero en realidad se trataba de un
mamífero marsupial, cuya hembra daba a luz a embriones apenas desarrollados que
terminaban su gestación en una bolsa externa, como el canguro australiano o la
zarigüeya sudamericana. El Thylacosmilus abría desarrollados
dientes semejantes a los de Smilodon, debido a que ambos ocuparían
los mismos nichos ecológicos o ambientes similares a pesar del aislamiento
geográfico.
Cuando Smilodon
llego a Sudamérica en el Gran Intercambio Biótico Americano, el
Thylacosmilus ya se había extinto cientos de miles de años antes, por lo
cual, ni siquiera coexistieron.
En septiembre de 2015, Mariano
Magnussen, encontró las primeras huellas del mundo de un gran tigre dientes de
sable, y fueron extraídos en conjunto con Daniel Boh, ambos del Museo de
Ciencias Naturales de Miramar. En 2018, se realizan estudios sobre las mismas
por un grupo interdisciplinario conformado por investigadores de la Fundación
Azara, Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Conicet y Museo de
Ciencias Naturales de Miramar, y asignaron a la nueva icnoespecie como
Felipeda miramarensis, en honor a la ciudad.
 |
Las especies del género Smilodon se
extinguieron con probabilidad a raíz de las extinciones masivas de
megafauna que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la consecuente
modificación radical de los ecosistemas que ocasionaron estas
extinciones. Se considera hoy en día que la causa más probable de estas
extinciones sea la llegada de los humanos a continentes a los que nunca
antes habían tenido acceso.
<<<Smilodon atacando a un
perezoso gigante. Por Daniel Boh. |
Efectivamente, estos fenómenos
de extinción masiva de especies de relativamente de gran tamaño coinciden casi
invariablemente con la aparición de la especie humana en Europa, Asia
Septentrional, Oceanía, y las Américas del Norte y del Sur
Así vivió el Smilodonte desde
hace algo más de un millón de años, hasta que la llegada del hombre y la
desaparición de las grandes presas provocó a su vez la extinción del tigre
dientes de sable hace apenas entre 10 y 8 mil años.
Bibliografía sugerida.
Agnolin Federico
L., Chimento Nicolás R., Campo Denise H., Magnussen Mariano, Boh Daniel & De
Cianni Francisco (2018) Large
Carnivore Footprints from the Late Pleistocene of Argentina, Ichnos,
AMEGHINO, F. 1888. Rápidas
diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina. Buenos Aires,
Obras Completas, 5:471-480.
AMEGHINO, F. 1889. Contribución
al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Actas de la
Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 6:1-1027.
BERTON, Michael. (1992).
Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.
BERMAN, W.D. 1994. Los
carnívoros continentales (Mammalia, Carnivora) del Cenozoico de la Provincia de
Buenos Aires. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
CIONE, A.L. &
TONNI, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico superior de la
región pampeana. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P. (Eds.), Evolución
climática y biológica de la región Pampeana durante los últimos cinco millones
de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Monografías, 12:47-74.
MAGNUSSEN MARIANO &
BOH DANIEL. (2016).
Huellas de un tigre dientes de sable en el Pleistoceno tardío de Miramar,
provincia de Buenos Aires, República Argentina. XXX
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. Buenos Aires. Mayo de
2016. Libro de Resúmenes. Pag. 33.
NORIEGA, J.I.; CARLINI, A.A. &
TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío de la cuenca del arroyo
Ensenada (Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina).
Bioestratigrafía y paleobiogeografía. Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.
NOVAS, F. 2006. Buenos Aires
hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
SOIBELZON,
L.H.; ZURITA A.E.; MORGAN, C.C.; RODRÍGUEZ, S.; GASPARINI, G.M.; SOIBELZON, E.;
SCHUBERT, B.W. & MIÑO-BOILINI, A.R. 2010. Primer registro fósil de Procyon
cancrivorus (G. Cuvier, 1798) (Carnivora, Procyonidae) en la Argentina. Revista
Mexicana de Ciencias Geológicas, 27(2):313-319
TONNI, E.P. & FIDALGO, F. 1978.
Consideraciones sobre los cambios climáticos durante el Pleistoceno
tardío-Reciente en la provincia de Buenos Aires. Aspectos ecológicos y
zoogeográficos relacionados. Ameghiniana, 15(1-2):235-253
TONNI, E. P. Y FIDALGO, F. 1982.
Geología y Paleontología de los sedimentos del Pleistoceno en el área de Punta
Hermengo (Miramar, prov.
Bs. As, Repub.
Argentina);
Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2): 79-108.
El patrimonio histórico
y natural de la región esta
protegido desde 1988 por una Ordenanza Municipal.
En 1988 el Honorable
Consejo Deliberante de General Alvarado dispuso, mediante la
Ordenanza 248/88, que la Municipalidad sea la responsable y
protectora de los bienes
históricos, culturales y de las reservas naturales, públicas o
privadas, existentes en el partido.La ordenanza determina las siguientes categorías:
a) Monumentos
históricos, museos, sitios y conjuntos arquitectónicos o de otra
especie, lugares históricos, yacimientos arqueológicos,
antropológicos y
paleontológicos.
b) Reservas naturales, paisajes, flora y fauna autóctona,
reservas minerales.
c)
Bienes culturales debido al genio individual y colectivo,
referidos a las bellas artes,
literatura, música, ciencia, tecnología, arquitectura y cualquier
otra expresión cultural
representativa del presente o pasado de esta comunidad.
La política de
conservación y difusión del patrimonio que se engloba en alguna de
las citadas categorías está a cargo del Museo Municipal y de su
Asociación Amigos, contando con el apoyo y asesoramiento de la
Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Asuntos Legales, y
con el control efectivo de la Policía local.
|
Que debo hacer
cuando encuentro un fósil? |
|
GUÍA RÁPIDA DE LA LEY
NACIONAL 25.743 PARA
PROFESIONALES Y PUBLICO EN GENERAL. |
|
En el año 2003, se
promulgo la nueva ley del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico de la
Republica Argentina, que limita e impide la extracción, la colección, la
venta o destrucción de sitios y objetos de interés patrimonial. |
|
|
1-
Es objeto de la presente ley
25.743,
la preservación, protección y tutela del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico.
La
presente ley será de aplicación en todo el
territorio de la Nación Argentina. |
|
2- Debe tener en cuenta que cualquier resto
fósil que encuentre, halle u obtenga por regalo o
donación, es
parte integrante del Patrimonio Cultural de la
Nación y el aprovechamiento científico y cultural
del mismo. Por lo cual, un resto fósil, no es un
objeto personal ni privado, es de cada ciudadano de
nuestro país. |
|
3-
Las personas que por cualquier motivo descubran
materiales paleontológicos en forma casual en la
superficie o seno de la tierra o en superficies
acuosas, deberán denunciarlos y entregarlos de
inmediato al organismo competente, al museo,
facultad, o institución competente de su región.
|
|
4-
La omisión del deber de denuncia y ocultamiento hará
pasibles a sus autores de un apercibimiento y, si
mediare reincidencia, de una multa. En todos los
casos procederá el decomiso de los materiales
reunidos por parte del organismo oficial. |
|
5-
Las personas que realicen por sí, u ordenaren
realizar a terceros, tareas de prospección, remoción
o excavación en yacimientos paleontológicos sin
solicitar la correspondiente autorización ante la
autoridad competente, serán pasibles de multa,
aunque aleguen adquisición de buena fe. |
|
6-
Las personas que, con posterioridad a la
promulgación de la presente ley, se apropien y/o
comercialicen objetos paleontológicos y aquellos que
los recibieren, aunque aleguen buena fe, serán
pasibles de una multa y el decomiso de los bienes. |
|
7- Es necesario, en lo posible, que la persona
particular u aficionado a la paleontología, que
encuentre un resto fósil, denuncie inmediatamente su
ubicación y naturaleza, a un organismo local, como
un museo, facultad u otra institución similar que se
encuentre en su localidad o en la región. |
|
8- En todos los casos, siempre es bueno que el
material sea retirado in-situ por el personal a
cargo de una institución oficial en donde usted
realizo la denuncia del material. Aconsejamos, que
usted no retire el material del sedimento, su falta
de conocimiento durante la extracción pudiera
destruir evidencias.
|
|
9- También es real, que en la mayoría de los
casos, los restos fósiles que se encuentran
en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas
jurisdiccionales, se hallan en alto peligro de
destrucción ambiental o depredadora. Si usted
encuentra un fósil suelto en la superficie, o semi-expuestos
en el subsuelo (bordes de barrancos a punto de
perderse, sobre calles de tierra en el yacimientos,
o material que ha sido extraído y abandonados por
terceros), debe ser, en lo posible, registrado
fotográficamente, y trasladado a la institución
competente mas cercana a su domicilio. También
denuncie a terceros que extraigan fósiles en forma
depredadora. |
|
10- Aconsejamos en todos los casos, el
seguimiento del material encontrado y denunciado.
Verificar si el organismo local y nacional se
preocuparon en el rescate del resto fósil en
cuestión, de ser así, usted tiene el derecho de
saber si mismo sufrió daños irreparables para su
estudio, su estado de conservación durante el
procesamiento de laboratorio, siglas y numero de
inventario, y todo aquello que garantice su
preservación perpetua. En el caso, en que los
organismos oficiales no hallan cumplido o al menos
intervenido luego de que usted los allá advertido,
debe denunciarlo en todas las instancias que crea
necesario, como organismos estatales, provinciales,
municipales y en los medios de prensa, en caso de
ser necesario, incluyendo en la Web. Usted
también es responsable de nuestro patrimonio!!! |
|
|
|
La
Lechuza Meteorológica.
Por Ricardo
Pasquali.
Huellas del tiempo: años
atrás hubo descubrimientos
en la ciudad de Miramar de
un investigador de la
Universidad Nacional de La
Plata que permiten inferir
cómo eran las condiciones
climáticas bonaerenses hace
cientos de miles de años.
En los alrededores de Punta
Hermengo, cerca del muelle
de pesca de Miramar, el
doctor Eduardo Tonni
(profesor de paleontología)
de vertebrados en la
Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La
Plata) realizó un inusual
descubrimiento que permitió
conocer las condiciones
climáticas que existieron en
el lugar hace varios
centenares de miles de años.
Lo que halló Tonni fueron
los restos de la comida de
una lechuza ancestral, que
consistían en varias
agrupaciones de pequeños
huesos de roedores,
comadrejas y aves contenidos
dentro del sedimento que
rellenaba una antigua cueva.
 |
Las lechuzas, búhos
y otras aves rapaces
muchas veces devoran
sus presas enteras.
Los pelos, plumas,
huesos, dientes,
cutículas de
insectos y piel que
no son digeridas se
apelmazan, formando
masas compactas
esféricas u
ovoidales conocidas
como bolos de
regurgitación,
regurgitados o
egagrópilas. Estos
bolos son expelidos
al exterior por vía
oral en el nido o
cerca de algún
posadero.
|
El estudio de los
restos óseos
contenidos en los
regurgitados de
lechuzas y búhos
permite hacer un
relevamiento de la
fauna de la cual se
alimentan. Fue
justamente lo que
quedó de varios
bolos de
regurgitación de una
milenaria ave de
rapiña, de tamaño
similar a la lechuza
de los campanarios o
al lechuzón
campestre, lo que
descubrió Tonni en
Miramar.
Los sedimentos en los que
Tonni hizo tan singular
hallazgo constituían el
relleno de una cueva que
tenía un diámetro máximo de
1,20 metros y que fue
habitada hace algunos
centenares de milenios por
un armadillo de gran tamaño,
similar a los actuales tatú
carreta. En esta paleocueva,
el investigador encontró
cinco bolos fósiles que
contenían 59 restos
craneanos en total y gran
cantidad de otros restos de
esqueletos. Más de la mitad
de estos cráneos
correspondían a tucu-tucos,
un género de pequeños
roedores que en la
actualidad comprende más de
sesenta especies. Un tercio
de los restos craneanos
encontrados pertenecen a la
familia de los roedores
cricétidos, que incluye
lauchas y ratones que hoy
constituyen una plaga
agropecuaria, además de ser
portadores de la fiebre
hemorrágica argentina o mal
de los rastrojos. El
investigador también
identificó restos de un cuis
chico y de un ave
emparentada con los
chingolos y jilgueros,
además de seis restos de
cráneo de una comadrejita
patagónica.
 |
Las investigaciones
que realizó Tonni
junto con sus
colaboradores, Diego
Verzi, Susana Bargo
y Ulyses Pardiñas,
permiten inferir
cuáles eran las
condiciones
climáticas en la
zona de Miramar en
la época en que
vivían estos
animales, de los
cuales se
alimentaban las
lechuzas y los
búhos. En efecto, la
presencia de la
comadrejita
patagónica, de una
pequeña laucha de
campo y de un cuis
chico, así como la
abundancia de tucu-tucos,
sugieren ambientes
más áridos que los
presentes. |
Actualmente, la comadrejita
patagónica (Lestodelphis
halli) vive en Santa
Cruz, mientras que la laucha
baya, un pariente cercano de
la laucha de campo del
género Eligmodóntia
que formaba parte de
la alimentación de la
lechuza de Punta Hermengo,
hoy es habitante común del
Parque Nacional Nahuel
Huapi. El cuis chico (Microcavia
australis), un
roedor estrechamente
emparentado con el descripto
por Tonni, Verzi, Bargo y
Pardiñas, está distribuido
en nuestros días en las
zonas áridas del país. En
cuanto a los tucu-tucos,
poseen una amplia
distribución en América del
Sur, pero en general
prefieren los suelos
arenosos y secos, ya que el
agua constituye uno de sus
peores enemigos.
La distribución actual de la
fauna de la cual se
alimentaba la lechuza
ancestral fue la clava que
posibilitó a los
paleontólogos del Museo de
La Plata inferir que, en la
zona de Miramar, hace
centenares de miles de años
había condiciones climáticas
áridas y frías, posiblemente
similares a las que hay en
la Patagonia actual. Esta
conclusión también es
confirmada por las
características geológicas
de los sedimentos en los que
se encontraron los bolos de
regurgitación.
Fuente: La Nación.
|