Hippidion y Amerhippus,
los verdaderos caballos americanos extintos y sus fósiles.
Articulo
divulgativo; Por Mariano Magnussen Saffer, Laboratorio
Paleontológico del Museo de Ciencias Naturales de Miramar.
Función Azara. Grupo Paleo.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
Tomado de: Magnussen, Mariano (2022). Hippidion y Amerhippus,
los verdaderos caballos americanos extintos y sus fósiles. Paleo,
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica. Año XV. Número
153. 29-33.
Mucho antes de que los conquistadores
introdujeran el caballo, existió el caballo americano, que llego
a Sudamérica hace algo más de 2 millones de años, y se extinguió
hace apenas 8 mil años antes del presente. parecido, pero no
igual.
Es bien conocida la historia de la llegada
de caballos a nuestro continente por medio de los primeros
conquistadores en el siglo XVI. Pero mucho antes, existieron dos
géneros de caballos americanos, hoy totalmente extintos, el Hippidion y
el Equus (Amerhippus), cuyos restos fósiles son
frecuentes en distintas partes de América, sobre todo, en las
pampas argentinas.
El 23 de mayo de 1493 comenzó la historia
del caballo (moderno) en América con un escrito de los Reyes
Católicos, quienes ordenaban el envío al Nuevo Mundo de
20 caballos y cinco yeguas escogidos en el reino de Granada.
Estos caballos llegaron a América gracias a Cristóbal Colón
quien, en su segundo viaje, los llevo con él. En la región del
Río de la Plata fueron introducidos por Pedro de Mendoza en
1535. Los mismos eran según los testigos 42 ó 72, los cuales
lograron reproducirse con gran rapidez debido a los escasos
predadores de gran tamaño que quedaban. Estos
caballos europeos se convirtieron en cimarrones, es decir, de
domésticos pasaron a formar grupos salvajes.
También en 1541 Alvar Nuñez
Cabeza de Vaca, llevó caballos a Asunción del Paraguay.
Asimismo, otros llevaron caballadas hasta Tucumán desde el Perú.
Ya en 1580, Juan de Garay da cuenta de la gran cantidad de estos
animales en las praderas pampeanas. En esos tiempos los grandes
beneficiados con la introducción de caballos fueron las tribus
nómades americanas que recorrían el territorio a pie. El uso de
los equinos cambió y mejoró sus vidas de un modo notable.
 |
Posiblemente el caballo europeo desplazo
de su nicho ecológico al guanaco (Lama guanicoe), que
hasta el siglo XVI era muy común en la región pampeana.
El primer registro de un caballo fósil sudamericano fue
el molar superior descubierto por Charles Darwin cerca
de Bahía Blanca (Provincia d Buenos Aires), al que
Richard Owen identifico en 1840, y lo denomino Equus
caballus (la especie actual), y más tarde lo
denomino Equus curvidens.
<<<Hippidion. Por
Daniel Boh. |
Pero en realidad, los verdaderos caballos
americanos vivieron en América el Sur desde el Gran Intercambio
Biológico Americano, hace algo más de 2 millones de años, y se
extinguieron según las dataciones radiocarbonicas hace unos 8
mil años antes del presente, siendo los equinos, uno de los
primeros mamíferos ungulados que invadieron estas tierras.
Este fenómeno geológico y
biológico ocurrido en lo que hoy conocemos como istmo de Panamá,
que conecto ambas américas, lo que produjo un importante flujo
de migraciones faunísticas.
Uno de los tantos invasores
fue Hippidion (que significa 'caballito').
Fue un género extinto de caballo endémico de América del Sur, es
decir, que sus antepasados eran del hemisferio norte y en
Sudamérica desarrollo características distintas y propias.
Todas las especies del género Hippidion, tenían
el tamaño aproximado de un burro actual. Además de
proporcionalmente la cabeza más grande, y la particularidad de
poseer una protuberancia en su frente, reforzada por el hueso
nasal. Además, los cráneos contienen sendos huecos delante de
los ojos, siendo posible que alojaran glándulas de algún tipo,
tales como tienen algunos ciervos para frotarse en los árboles y
marcar su territorio.
 |
Los restos más antiguos conocidos
corresponden a Hippidion proceden del
Plioceno tardío de Uquía (Jujuy, Argentina).
El anterior genero paralelo y
contemporáneo a este, era Onohippidium. En
realidad, se trataba de ejemplares machos de la misma
especie. Hasta hace unos años se los clasificaba como
otro género, hasta que se llegó a esa conclusión de su
dimorfismo sexual.
<<< Esqueleto de
Hippidion
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires. |
Este género es muy conocido desde el norte
de Colombia hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y zonas
más australes (Patagonia Argentina y Chile). De
acuerdo a las recientes teorías de algunos paleontólogos, este
género estaría emparentado con Pliohippus y Dinohippus del
Plioceno de América del norte.
Hippidion principale es
además la especie tipo del género Hippidion y la
más grande. La especie fue descrita originalmente por Peter
W. Lund en el año 1845. Lo hace bajo el nombre de Equus
principalis, mediante un molar superior derecho que
provenía de las cavernas de Lagoa Santa, en el estado de Minas
Gerais, Brasil. El tipo estaba depositado en el
Zoologisk Museum de Dinamarca, aunque hoy en día está perdido.
Medía 1,4 metros de altura
hasta los hombros. Su longitud era de 2 metros y pesaba
en alrededor de los 250 kilogramos. Su aspecto general era
similar al de una cebra, es decir, era más robusto y pequeño que
los caballos domésticos.
Evidencias morfológicas, como la delicada
estructura de los huesos nasales y diferencias anatómicas de las
extremidades, sugiere que Hippidion evolucionó
aislado de otras especies de caballos de América del Norte, y
que pertenece a un tipo de caballos distinto a los actuales, lo
cual, luego de varios debates sobre la valides del género, y por
medio de los estudios del genoma mitondrial, se lo considera un
género valido.
Caracteres craneales y anatómicos sugieren
que este género no prefería tanto las llanuras abiertas como su
pariente Equus (Amerhippus), al parecer Hippidion estaba
mejor adaptado a ambientes cerrados, como bosques y estepas
arboladas, donde se alimentaba de vegetales tiernos, favorecidos
por un clima más frío y húmedo. Probablemente fue depredado por
grandes carnívoros placentarios como félidos dientes de sable (Smilodon)
y cánidos sudamericanos como Protocyon y Theriodictis,
o por el oso de cara corta Arctotherium.
 |
Evidencias arqueológicas
recolectadas en la región patagónica de Chile y
Argentina, en localidades como la Cueva del Milodón y la
provincia de Santa Cruz, demuestran que Hippidion
saldiasi sobrevivió en dicho territorio hace
alrededor de 13.000 a 8.500 años, siendo este uno de sus
últimos refugios. En cambio, Amerhippus, es otro de los
géneros válidos para equinos sudamericanos. Se
caracteriza por presentar una mandíbula robusta, y sus
miembros monodáctilos macizos y cortos. El cráneo exhibe
una cresta supraoccipital ancha, y una flexión craneal
destacada. |
Equus (Amerhippus) se
distingue principalmente de Equus (Equus) por la
ausencia completa de la cavidad en forma de cono comprimido
—llamado cartucho externo o cornete— situada en el extremo libre
de los incisivos inferiores. Esto sería el resultado de una
evolución regresiva, y trae como resultado la pérdida de esmalte
en la superficie que aplica masticación.
El cúbito es más fuerte en Amerhippus que
en otros subgéneros de Equus.
Otros autores encontraron adecuado separar en un subgénero
propio a los Equus sudamericanos pues todas sus especies poseen
unas características extremidades más cortas y robustas, un
cráneo más grande (en relación a las proporciones corporales), y
la misma morfología dentaria.
El ambiente inferido para el género, abarca
áreas abiertas de la región pampeana y brasileñas, que
indicarían ambientes de pastizales xerofilos y suelos más
compactados. En este sentido, los registros en Chile están
limitados a la parte central y sólo a nivel genérico, por lo que
las inferencias paleoambientales que se pueden obtener resultan
poco precisas. Este animal pesaría unos 400 kilogramos y
pastoreaba en la antigua región pampeana.
Es un subgénero del género Equus el
cual agrupa a las cinco especies de dicho género de la familia
Equidae, que vivieron en el Pleistoceno medio al Holoceno
temprano de América del Sur, todas ellas se han extinguido.
Bibliografía sugerida.
ALBERDI, M.T.; CARTELLE, C.
& PRADO, J.L. 2003. El registro Pleistoceno de Equus (Amerhippus)
e Hippidion (Mammalia, Perissodactyla) de Brasil.
Consideraciones paleoecológicas y biosgeográficas. Ameghiniana,
40:173-196.
ALBERDI, M.T..; MIOTTI,
Laura; PRADO, José L. (2001). "Hippidion saldiasi Roth, 1899 (Equidae,
Perissodactyla), at the Piedra Museo Site (Santa Cruz,
Argentina): Its Implication for the Regional Economy and
Environmental Reconstruction". Journal of Archaeological Science
28 (4): 411-419.
ALBERDI, M.T..; PRADO, J.L.
1995b. Los Équidos de América del Sur. In Evolución climática y
biológica de la región pampeana durante los últimos cinco
millones de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo
occidental (Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.; editores).
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Monografías, p. 295-308. Madrid.
ALBERDI, M.T., PRADO JL,
FAVIER-DUBOIS C (2006) Nuevo registro de Hippidion principale (Mammalia, Perissodactyla)
del Pleistoceno de Mar del Sur. Revista española de
paleontología, ISSN 0213-6937, Vol. 21, Nº. 2, 2006, págs. 105-114
AMEGHINO, F. 1888. Rápidas
diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina.
Buenos Aires, Obras Completas, 5:471-480.
AMEGHINO, F. 1889.
Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la
República Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias
de Córdoba, 6:1-1027.
ATON, Michael. (1992).
Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse
Argentina S.AI.C.
CIONE, A.L. & TONNI, E.P.
1995a. Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico superior de
la región pampeana. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P.
(Eds.), Evolución climática y biológica de la región Pampeana
durante los últimos cinco millones de años. Un ensayo de
correlación con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Monografías, 12:47-74.
FIDALGO, F. y TONNI, E.P.
1983. Geología y paleontología de los sedimentos encausados del
pleistoceno tardío y holoceno de Punta Hermengo y arroyo Las
Brusquitas (Partido de General Alvarado y General Pueyrredon,
Provincia de Buenos Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.
FIDALGO, F; MEO GUZMAN, L;
POLITIS, G; SALEMME, M. y TONNI E. 1986. Investigaciones
arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco (Partido de Tres
Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina). New
Evidence for the Pleistocene Peopling of the Americas. Center
for the Study Of Early Man. Alan Bryan Ed. Orono Maine.
FRENGUELLI, J. 1920. Los
terrenos de la costa atlántica en los alrededores de Miramar (prov.
Bs.As.) y sus correlaciones. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:
325-385.
NORIEGA, J.I.; CARLINI, A.A.
& TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío de la
cuenca del arroyo Ensenada (Departamento Diamante, provincia de
Entre Ríos, Argentina). Bioestratigrafía y paleobiogeografía.
Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.
PALANCA, F. Y POLITIS, G.
1979. Los cazadores de fauna extinguida de la provincia de
Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp. 71-91, Olavaria.
NOVAS, F. 2006. Buenos Aires
hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra.
Serie Mayor.
TONNI, E.P. & FIDALGO, F.
1978. Consideraciones sobre los cambios climáticos durante el
Pleistoceno tardío-Reciente en la provincia de Buenos Aires.
Aspectos ecológicos y zoogeográficos relacionados. Ameghiniana,
15(1-2):235-253
TONNI, E. P. Y FIDALGO, F.
1982. Geología y Paleontología de los sedimentos del Pleistoceno
en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov. Bs. As, Repub. Argentina);
Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2): 79-108.
Revelan de detalles de una madriguera del Plioceno de
Miramar.
Marcos Cenizo,
Esteban Soibelzon y Mariano Magnussen Saffer.
Nota divulgativa de
prensa.
Se dio a conocer el
hallazgo y estudio de una antigua madriguera de 2,5 millones de años
antes del presente, donde se recuperaron numerosos restos fósiles de
animales, algunos ya extintos. El hallazgo fue realizado tiempo
atrás en la ciudad bonaerense de Miramar.
Las
investigaciones realizadas por Marcos Cenizo de la Fundación Azara,
Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Maimónides, junto a
Esteban Soibelzon del Museo de La Plata, y Mariano Magnussen Saffer
del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, dieron a conocer un
conjunto de fósiles inusuales encontrados dentro de una madriguera
de finales del Plioceno en la ciudad de Miramar, Provincia de Buenos
Aires, y publicada días atrás en la prestigiosa revista científica
Historical Biology, An International Journal of Paleobiology
 |
Los
investigadores describen en un extenso estudio (en ingles)
cuatro tipos de tamaño en general para madrigueras
prehistóricas que se encuentran en el Plioceno al Holoceno
(últimos 4 millones de años) de Argentina y Brasil, de las
cuales la más grande está relacionada a un armadillo gigante
extinto, identificado como Ringueletia simpsoni. |
Este hallazgo
realizado en la ciudad balnearia, contiene la mayor diversidad de
vertebrados recuperados dentro de una
madriguera de este tipo, incluyendo restos óseos de armadillos (Ringueletia
simpsoni), zarigüeyas extintas (Thylophorops
chapadmalensis), prociónidos (Cyonasua
lutaria), anuros de hábitos
depredadores (Ceratophrys) y roedores (Microcavia y
Lagostomopsis), como así también, sorprendió la presencia de
coprolitos (materia fecal fósil) y residuos escatológico
desagregados.
Los
investigadores de las instituciones participantes, sostienen por
medio de estas evidencias descubiertas, que hace 2,5 millones de
años, había “reocupación” de madrigueras es un comportamiento común
en los mamíferos carnívoros pequeños, al menos desde principios del
Plioceno.
Además, se
sugiere una relación depredador-presa entre los carnívoros
estudiados y los más abundantes pequeños mamíferos excavadores de la
prehistoria en la región pampeana, época, en que la actual provincia
de Buenos Aires y ciudad de Miramar ubicada a orillas del océano
atlántico, se encontraba en el centro continental a cientos de
kilómetros de la costa marina de entonces.
Este y otros
hallazgos, confirman una vez mas, el potencial paleontológico y
científico de la región, cuyos estudios comenzaron en el siglo XIX y
potenciados mundialmente por Florentino Ameghino.
Fuente fundamental.
Marcos Cenizo, Esteban Soibelzon & Mariano Magnussen Saffer
(2015): Mammalian predator–prey relationships and
reoccupation of burrows in the Pliocene of the Pampean
Region (Argentina): new ichnological and taphonomic
evidence, Historical Biology, DOI:
10.1080/08912963.2015.1089868.
Flores fósiles de Patagonia al mundo.
Por Ari
Iglesias y Mauro Passalia. Paleontólogos del INIBIOMA (CONICET-UNCO)
Muchas fueron las flores encontradas en los últimos años, las cuales
dieron mucho que hablar.
Las
flores son órganos vegetales especializados para la reproducción
sexual. Como poseen una vida corta, sus pétalos, estambres y
consisten en estructuras delicadas, ya no requieren tener tejidos
duraderos. Por esta razón, es muy difícil que las flores se
preservan como fósiles.
De
hecho, es mucho más frecuente el hallazgo de leños, semillas con
cubiertas duras e incluso hojas en el registro fósil. No obstante,
bajo ciertas circunstancias, las flores también pueden preservarse
como fósiles. Por ser órganos muy especializados, el estudio de las
flores constituye una herramienta fundamental para la clasificación
de las plantas tanto actuales como fósiles.
En
los últimos años se han hallado nuevas flores en estado fósil en
rocas de diferentes edades en Patagonia que han dado que hablar en
muchos sentidos. Un hallazgo de estas características permite
identificar con mayor certeza a un fósil vegetal y correlacionar la
forma de vida de una planta con el ambiente pasado de una región.
Flor
del tomatillo.
El
tomate, la berenjena, la papa, el morrón, el tabaco y la “dama de
noche” se agrupan en una familia de plantas que se denomina
Solanáceas.
Desde
hace tiempo se sabía que el origen de esta familia de plantas habría
sido en América, pero se pensaba que había ocurrido en alguna región
tropical, hacía no tanto tiempo. Sin embargo, un grupo de
paleobotánicos de Argentina y Estados Unidos, este año (2017) dio a
conocer el reciente hallazgo de la flor fósil de un tomatillo
(científicamente conocido como Physallis) obtenida en el
noroeste de la provincia de Chubut. El tomatillo, similar a un
tomate pequeño pero envuelto en unas brácteas verdosas, se cultiva
desde el período de los Incas en el Perú. Actualmente también se
utiliza en algunas comidas de Colombia y América Central.
 |
El
nuevo tomatillo fósil se halló en una región actualmente de estepa
árida de Patagonia, en rocas de un yacimiento de unos 50 millones de
años de antigüedad; cuando Patagonia respondía a climas tropicales
tan húmedos como hoy ocurre en la provincia de Misiones. Esto cambia
mucho la historia de este grupo vegetal: las solanáceas se habrían
originado mucho antes de lo que hasta ahora habían determinado
científicos en base a relojes moleculares (estudios genéticos), pero
en lugares tan inhóspitos y raros como en una Patagonia cálida y
húmeda. |
Este
estudio no deja lugar a dudas que la familia del tomate es bien
Sudamericana, con un desarrollo de más de 50 millones de años en el
continente. También indica que el registro fósil es una de las
mejores pruebas para entender la evolución de un grupo vegetal.
Careciendo de esas valiosas herramientas, los estudios de la
biología no tienen certezas sobre el pasado remoto en la Tierra.
La
margarita quiere a Patagonia hace mucho…
La
margarita, el girasol, y la mutisia entre muchas otras, se
encuentran reunidas todas en una misma familia de plantas denominada
Asteráceas. Este nombre, deriva precisamente de su forma de sol o
estrella (astro). Si observamos con detalle, cuando vemos una
margarita, debemos tener en cuenta que no se trata de una única flor
sino de una inflorescencia compuesta por un gran número de diminutas
flores dispuestas todas juntas. Por esta característica este grupo
de plantas es conocido también como Compuestas.
 |
Las
Asteráceas son el grupo de plantas con flor más diverso en la
actualidad, con varios miles de especies distribuidas por todos los
continentes (con excepción de Antártida). Incluye numerosas especies
de importancia económica para la industria alimenticia (aceite de
girasol, té de manzanilla, lechuga) y también como ornamental.
<<<Fósil de Raiguenrayun cura,
en el Museo Paleontológico de la Ciudad de Bariloche, Provincia
Rió Negro. |
Hace
pocos años un grupo de paleobotánicos argentinos del CONICET,
describieron la inflorescencia fósil de una Asterácea, con casi 50
millones de años de antigüedad, procedente de rocas de la zona de
Pichileufu (Río Negro). Este fósil fue bautizado con el nombre de
Raiguenrayun cura (“flor de piedra” en la lengua Aónikenk). Al
momento de su hallazgo, este fósil constituía la evidencia más
antigua conocida de este grupo de plantas. Hasta este hallazgo no
había registros fósiles suficientes de que el origen de las
Asteráceas (del ancestro de todas las margaritas) había tenido lugar
en Patagonia. El hallazgo sorprendió a los investigadores del mundo
entero, ya que en base a análisis de los genes de plantas actuales
(vivientes), se consideraba que el origen de las Asteráceas era
mucho más reciente.
La
flor fósil de Patagonia se asoció al grupo basal de las plantas de
las mutisias y los cardos, evidenciando que estas flores tan bonitas
se podían encontrar en Patagonia hace más de 50 millones de años.
Hace
un par de años, se descubrió polen fósil de Asteráceas contenido en
rocas de algo más de 70 millones de años de antigüedad y procedentes
del extremo norte de la Península Antártica. Este nuevo registro dio
cuenta que este grupo era aún más antiguo de lo que se sugería. Por
otro lado, reforzó la idea de que el origen del grupo tuvo lugar en
un área de alta latitud en la Tierra, comprendida entre Península
Antártica y Patagonia, para ese entonces aún conectadas.
Posiblemente desde allí, los primeros representantes de esta familia
se desarrollaron en Sudamérica y migraron primero hacia África y
Australia y luego hacia el resto del mundo.
Una
extraña flor para la estepa…
Esta
semana se ha publicado el hallazgo de una nueva flor fósil para
Patagonia, por parte de paleontólogos estadounidenses y argentinos
(de CONICET). De hecho, se han encontrado varios ejemplares de
flores de la misma planta, confirmando su abundancia en la región.
Fueron halladas en rocas de 64 millones de años de antigüedad, cerca
de la ciudad de Sarmiento (centro-sur de Chubut). El estudio indicó
que se trata de una nueva especie dentro de la familia de plantas de
las Rhamnáceas, que consiste en arbustos y árboles que hoy viven en
todo el mundo.
De
este grupo de plantas, en el centro-norte de Argentina crece el
Mistol, pequeño árbol nativo de esa región. En Patagonia hay cerca
de una decena de especies; entre ellas el Chacay, arbolito que crece
cerca de cursos de agua en la zona cordillerana y la Mata Negra (o
Manca Caballo), arbusto que habita en ambientes más áridos. Una
planta ornamental originaria de Asia y muy conocida es la llamada
“palito dulce”, cuyos frutos tienen azúcares y son muy codiciados
por los pájaros.
 |
Las
nuevas flores fósiles de Patagonia poseen sus estambres y pétalos
bien preservados y su forma tan bien preservada permitió concluir
que se trataba de una nueva especie relacionada con un grupo de
plantas que hoy viven en regiones tropicales de Brasil y Oceanía
(corroborando una muy antigua conexión a través de los continentes).
El nuevo hallazgo fósil constituye uno de los registros más antiguos
conocidos para las Rhamnáceas.
<<<Fósil de
Rhamnaceae, hallado
en la Formación Salamanca, Chubut. |
La
edad de esta flor es muy antigua (65 millones de años) y se remonta
a un periodo de tiempo inmediatamente posterior a la gran extinción
masiva que eliminó más del 70 % de la biota del planeta. De esta
forma este grupo de plantas sobrevivió al cataclismo global que
ocurrió en la extinción masiva. Muchos otros grupos de plantas y
animales no lograron sobrevivirlo, pero esta nueva evidencia fósil
de Patagonia es muy importante para conocer los acontecimientos que
ocurrieron inmediatamente después de ello.
Una
flor en forma de hélice.
Todos
conocemos a los famosos “helicópteros” (sámaras) que se desprenden
de algunos árboles y vuelan con el viento dispersando sus semillas.
Recientemente (año 2017) acaba de darse a conocer los resultados de
un estudio realizado por paleobotánicas de Argentina y Estados
Unidos, sobre el fósil de una flor madura (en realidad un fruto
seco) que, con sus cinco tépalos leñosos a modo de hélice, habría
tenido una estrategia similar para dispersar sus semillas. Estos
fósiles tienen una antigüedad de 50 millones de años, y fueron
hallados en el noroeste de Chubut.
El
fósil corresponde a la familia de las Cunoniáceas, cuya distribución
actual incluye Sudamérica y otras regiones distantes del Hemisferio
Sur. Algunos representantes actuales de esta familia en Patagonia
incluyen la Tiaca y el Tineo que crecen en zonas muy húmedas a ambos
lados de la Cordillera de los Andes.
El
estudio reveló que el fósil corresponde a un grupo de Cunoniáceas
que actualmente crece solo en Oceanía denominado Ceratopetallum
(por tener flores con pétalos en forma de astas de ciervo). Este
nuevo hallazgo corresponde al registro más antiguo para este grupo y
al único registro fósil del mismo fuera de Oceanía. A su vez, es un
nuevo aporte a la evidencia de la conexión terrestre entre Patagonia
y Oceanía, a través de la península Antártica, para ese momento de
tiempo.
 |
El
hallazgo de fósiles de flores es una ocurrencia muy fortuita. En
Patagonia, las nuevas investigaciones están evidenciando que hay
mucho más por descubrir y estudiar. Cada vez que los paleontólogos
salimos de trabajo de campo en Patagonia, realizamos nuevos
hallazgos que iluminan un poco más nuestro conocimiento del pasado
en esta región tan particular.
Ceratopetallum edgardoromeroi, del Eoceno
de Chubut. Prensa. |
Del
ensamble de toda esta información fue posible deducir que entre 50
a 60 millones de años atrás la Patagonia gozó de climas tropicales y
húmedos. Posteriormente tuvo lugar la desconexión terrestre entre
Patagonia y Península Antártica lo cual permitió establecer una
nueva corriente marina que rodea el continente antártico (incluso
hasta nuestros días) y cuyo accionar generó el aislamiento de las
temperaturas entre el polo y el ecuador.
Los
polos comenzaron a enfriarse y cubrirse de hielo, ayudando al
enfriamiento de todo el planeta Tierra. A causa de este proceso, los
bosques templados que crecían en Antártida comenzaron a migrar al
norte poblando la Patagonia; y aquellas plantas adaptadas a climas
cálidos y que previamente crecían en estas tierras (como algunas de
las flores de esta nota) migraron hacia los trópicos o directamente
se extinguieron en Sudamérica (y hoy solo viven en Oceanía). Es muy
interesante saber y tener pruebas de que la Tierra no es tan fija
como la vemos y en millones de años los paisajes y conexiones pueden
cambiar tan drásticamente.
Arrhinolemur scalabrinii,
el lémur sin nariz
duerme con los peces.
Por Martin Cagliani.
mcagliani@gmail.com.
La Nación. Publicado
en
Paleo.
Año XII. Numero 100. Marzo de 2014.
En 1898, el gran
científico argentino Florentino Ameghino describió al Arrhinolemur
scalabrinii, un cráneo fósil descubierto cerca de la ciudad de
Paraná, como un antiguo primate. Hoy resulta que se trataba de un
pez.
Arrhinolemur
scalabrinii descansa ya con los peces. No estamos haciendo alusión a
la famosa frase de El padrino, metáfora válida para indicar que esta
especie animal fue asesinada y arrojada al río. Sino que estamos
ante un claro ejemplo de cómo funciona la ciencia, no existen las
verdades incuestionables, todo puede y debe ponerse en duda, por más
que haya sido dicho por la más grande eminencia de la ciencia. El A.
scalabrinii comenzó siendo un primate y 114 años después terminó
siendo un pez
Para seguir con
esta historia, situémonos en tiempo y lugar. La fecha es 1898; el
lugar, Argentina. Por esa época, la paleontología, la ciencia de los
fósiles, estaba apenas en sus inicios. Recién habían pasado 40 años
desde la publicación de El origen de las especies, de Charles
Darwin, que había revolucionado la biología y el pensamiento
científico en general, al presentar pruebas de que la evolución era
un hecho comprobado y comprobable. Así fue que los fósiles pasaron a
tener un protagonismo sin igual, porque podían explicar el pasado
evolutivo de especies actuales.
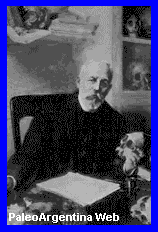 |
Fue en
ese año que el paleontólogo argentino Florentino Ameghino
describió por primera vez el A. scalabrinii. Para ello sólo
contaba con un pequeño fragmento de cráneo descubierto cerca
de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. El nombre específico
fue en honor al descubridor, Pedro Scalabrini, un
coleccionista de fósiles de la vecina ciudad de Corrientes.
Estudiar
la evolución de los vertebrados, es decir, los animales con
columna vertebral, es un trabajo detectivesco, ya que
generalmente los restos fósiles que se descubren son
sumamente incompletos, lo que suele complicar la
interpretación de a qué especie, género y grupo pertenece el
fósil descubierto. Hoy en día existe un registro fósil
amplio y, gracias a Internet y a las comunicaciones, se
puede recurrir a la comparación con especies vivas y fósiles
con relativa facilidad. |
En tiempos de
Ameghino, uno de los más grandes paleontólogos argentinos, esta
ciencia era mucho más complicada. El amigo Florentino notó que el
fósil era muy extraño e inusual, y decidió asignarlo a la familia
primate de los lemúridos, basándose en un examen superficial del
fósil, que permaneció durante mucho tiempo sin ser limpiado. Los
fósiles generalmente se recuperan cubiertos de sedimentos, en el
campo, para poder limpiarlos y dejar sólo el hueso petrificado a la
vista en el laboratorio.
Recientemente,
Sergio Bogan y colegas publicaron un estudio en el que describen un
nuevo análisis del fósil, y concluyen que no es ni primate ni
tampoco pertenece a los mamíferos. Es nada menos que un pez.
Bogan es
paleontólogo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y
del Departamento de Ciencias Naturales y Antropología de la
Universidad Maimónides. Conversando con él, le preguntamos qué los
llevó a revisar ese fósil en particular. “Era todo un desafío –nos
dijo–, mi amigo Federico Agnolin (co-autor del artículo) hace años
se cruzó con ese curioso espécimen en las colecciones del Museo de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de Buenos Aires, y me dijo:
tenés que verlo, tiene dientes, ¿qué será?”
Antes que Bogan,
en el año 1945, los paleontólogos Simpson y Mones ya habían
comentado que ese cráneo debía ser de un pez y no de un lémur. “Nos
movilizaba la duda de qué pez podía ser. Primero revisamos
cuidadosamente las publicaciones de Ameghino y nos dimos cuenta de
que tenía que ser un pez, y lo primero que se nos ocurrió es que
podía ser un pacú (un pez frugívoro que tiene fuertes dientes y que
está cercanamente emparentado con las pirañas)”, dice Bogan.
 |
Así fue
que se puso en campaña para estudiar el fósil en persona.
“Apenas lo saqué de la pequeña cajita que lo contiene, me di
cuenta de lo que era realmente, se trataba de un pez de la
familia de las actuales bogas (Anostomidae). No tenía
ninguna duda, la conformación de las fauces, el tipo de
dientes, todo era coherente con ello. Me sentí sumamente
emocionado, yo sabía que no se conocían fósiles tan
completos de peces de esta familia. Para colmo, ese fósil
tenía algo distinto a todas las bogas que conocía, parecía
no tener una fontanela (espacio que separa los huesos del
cráneo) entre los huesos frontales.” Las bogas son uno de
los peces más comunes y abundantes del Río de la Plata, el
Paraná y el Uruguay. |
¿Por qué es que
un paleontólogo tan reputado como Ameghino se equivocó de semejante
manera? Bogan nos comenta que “todo hay que verlo desde su contexto
histórico: Ameghino era un paleontólogo de primera línea, él fundó
las bases de gran parte de la paleontología de nuestro país, en una
época fuertemente positivista y donde todo estaba por ser
descubierto. Como gran teórico, Florentino desarrolló en miles de
páginas sus ideas sobre la evolución de la fauna americana y pensaba
fervorosamente en el posible origen sudamericano de muchos grupos de
estos mamíferos, incluyendo el mismísimo ser humano”.
“En 1898 –sigue
Bogan–, cuando llega a sus manos el fósil en cuestión, Ameghino dice
claramente que el ejemplar está muy recubierto de roca y que se
puede apreciar muy poco del él, pero por el tipo de dientes que
tiene, tiene que ser un primate muy primitivo. No le fue posible
distinguir fosas nasales en el fósil, algo que lo llevó a pensar que
ciertamente éste era un lémur de lo más raro.
” Un año más
tarde, Ameghino logra extraer gran parte del fósil de la matriz
rocosa que lo mantenía atrapado y publica nuevamente un artículo
científico ampliando la descripción del fósil, pero considerándolo
un mamífero bizarro y dejando entrever que ya él mismo ha
descubierto que este fósil era raro y que tal vez no fuera en
realidad un fósil de lémur.
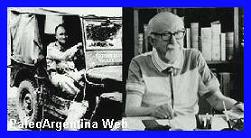 |
“A mi
entender, Ameghino confundió el fósil de este pez con el de
un lémur porque su carga teórica en ese entonces estaba
centrada en el estudio de mamíferos y, si usted apreciara la
morfología de los dientes de las bogas, se daría cuenta de
que son sumamente parecidos a los dientes de algunos
mamíferos.
La
morfología de los dientes de los anostómidos es incisiforme,
similar a los incisivos de un primate. Por ello, el error no
es tan descabellado en principio.” |
Así fue que un
fósil pasó de ser un primate a un pez del que se conocía muy poco.
Terminaron cambiándole el nombre. Para que se adecuara más al grupo
al que pertenece realmente, lo llamaron Leporimus scalabrinii. En
palabras de Bogan, “es el fósil más completo que se conoce de un pez
anostómido, representa la única forma extinta conocida en el mundo
de esta familia. Creemos que representa un pequeño paso adelante
para construir la fragmentaria historia evolutiva de los peces
sudamericanos”.
Los Ungulados de Sudamérica.
Por
Daniel Boh. Titular del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar.
museomiramar@gmail.com.
Para los que no lo sepan, los Ungulados son todos los animales con
pezuñas, tales como las vacas, caballos, rinocerontes, ciervos, etc.
En el continente sudamericano existieron también ungulados muy
particulares que se desarrollaron independientemente del resto el
mundo durante casi 50 millones de años. Para diferenciarlos se los
denomina Notoungulados, siendo “Noto” la palabra usada para definir
a animales que viven o vivieron en el sur de un continente.
COMO HIPOPÓTAMOS
Tal
como ocurre con muchas especies, la adaptación al medio hace que
ciertos animales se parezcan aunque no tengan parentesco entre sí.
Esto pasaba con el Toxodonte (Toxodon platensis) , un
gran herbívoro parecido al rinoceronte pero con hábitos acuáticos.
Su nombre significa “Diente en forma de arco, del Plata” y era un
gigantesco habitante de las lagunas y bañados prehistóricos de la
llanura pampeana. Tenía casi 5 metros de largo y más de 2 toneladas
de peso, soportadas por cortas patas en forma de columna.
El
primer hallazgo de Toxodon fue realizado en 1833 por
el naturalista inglés Charles Darwin en Colonia del Sacramento,
Uruguay. Se lo compró a unos vecinos que lo habían hallado y que lo
usaban para tiro al blanco. De este cráneo y de una mandíbula
hallada en Bahía Blanca, se basó su compatriota, el sabio Richard
Owen, para ponerle nombre.
 |
Sobre estos grandes animales aún se discute si eran de
hábitos acuáticos, ya que tienen características como
exclusivamente terrestres y también acuáticas.
El tema principal es la posición de la cabeza, la cual, al
armar el esqueleto, aparece por debajo de la altura del lomo
pero, sus ojos, narices y fosas nasales están en una
posición bastante alta. |
Algunos investigadores proponen, luego de estudios de biomecánica,
que la cabeza debería estar más alta, lo que terminaría por afirmar
sus hábitos acuáticos. Por nuestra parte debemos decir que la
mayoría de los restos de Toxodon del Museo Municipal Punta Hermengo
de nuestra ciudad, han sido hallados en sitios con fuertes
evidencias de presencia de agua.
Otra particularidad era la existencia de grandes espinas en sus
vértebras a la altura de las paletas, cuya función probablemente era
la de sostener una joroba, tal como los actuales camellos, y así
acumular grasa para ser usada en los períodos de escasez. Esta es
una característica observada en varias especies extinguidas de
nuestra zona.
También fueron encontrados restos de estos gigantes con indicios de
haber sido cazados por los primeros habitantes de la región, además
que su extinción fue bastante “reciente”, o sea unos 8 mil años. En
el museo también es posible observar un gran cráneo de este animal,
hallado unos kilómetros al sur de Mar del Sud en los años 90.
Otro Notoungulado hallable en nuestra zona es el Mesoterio, un
animal del tamaño de una oveja, con dientes similares a roedores y
del que el museo sólo posee algunos fragmentos de cráneo.
LOS
LIPTOPTERNOS
Estos eran parientes lejanos de los anteriores cuyo nombre significa
“tobillos simples” . En la última parte de su evolución existían dos
representantes: el Proteroterio, un pequeño animalito similar al
caballo, cuyos restos aún no han sido hallados en la provincia de
Buenos Aires; y la Macrauquenia (Macrauchenia patachonica),
cuyo nombre significa “cuello grande de la Patagonia”. Este último
era un animal muy extraño, parte elefante, parte jirafa, parte
llama; de gran tamaño y poseedor, según se cree, de una trompa. El
primer resto también fue encontrado por Darwin en Puerto San Julián,
Santa Cruz, en 1840. El nombre se debe también al mismo científico,
Owen, cuyo repertorio de nombres era notable, ya que fue el que creó
el término “dinosaurio”, entre otros.
TENÍA TROMPA?
Tal
como es de suponer, las partes blandas de un ser vivo se desintegran
al morir éste, siendo el esqueleto el único medio para reconstruir
su forma en vida, a menos que se encuentre algún indicio, como
marcas o impresiones; algo muy raro de preservarse.
 |
Los animales actuales que poseen trompa, tienen las fosas
nasales muy altas ( a la altura de los ojos ) y aparecen
rugosidades en los huesos, que indican la presencia de
fuertes músculos.
En la Macrauchenia es posible observar esto bastante
claramente, aunque es posible también que poseyera una
especie de “joroba” en su cabeza para mejorar su capacidad
olfativa u otra cualidad necesaria en esos tiempos. Ésta
característica es también posible observar en animales tan
diversos como los antiguos caballos americanos o cierta
especie de Gliptodonte, cuya función podría ser la de
protegerse del ambiente polvoriento en los períodos secos.
De todas maneras la trompa aparece como la más probable. Es
posible que estos grandes cuadrúpedos se alimentaran con las
hojas y frutos de los antiguos algarrobales de nuestra
región, en forma similar a las jirafas actuales. |
En
el Museo hay algunos restos interesantes de este animal, hallados al
sur de Mar del Sud y al norte de Miramar. Tal como podrán apreciar,
nuestra región posee una gran riqueza natural, la cual puede ser
apreciada en parte, en las salas de nuestro museo. Cuya colección es
también consultada por científicos de nuestro país y del extranjero.
Bibliografía recomendada.
Buenos Aires, un millón de años atrás.
Fernando Novas, editorial Siglo XXI, colección Ciencia que ladra…
2006.
Los
mamíferos fósiles de Buenos Aires.
Ricardo Pasquiali, Eduardo Tonni,
Universitas, 2004.
Archivo Museo Municipal Punta Hermengo,
www.museodemiramar.com.ar
Las Glaciaciones.
Por
Ricardo Pasquali. Universidad CAECE. Departamento de
Biología. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad
Regional Haedo. Departamento de Materias Básicas.
Publicado en Paleolatina (www.paleolatina.com.ar)
Un glaciar es una gran
masa de hielo, formada sobre los continentes, que se
desplaza por acción de la gravedad. El movimiento de
los glaciares generalmente no se evidencia en cortos
períodos de tiempo. Sin embargo, a pesar de su lento
movimiento, van modificando el paisaje por erosión
de los valles. Los glaciares de Alaska y Suiza son
de montaña y están confinados en valles que
generalmente poseen pendientes pronunciadas. Estos
glaciares se llaman alpinos o de montaña. Pero no
todos los glaciares están contenidos en valles;
algunos consisten de enormes mantos de hielo sobre
grandes extensiones continentales, como ocurre en
Groenlandia. Estos glaciares se mueven mucho más
lentamente que los alpinos. Un glaciar alpino puede
avanzar más de 5 metros por día, mientras que los
continentales se mueven apenas 2 ó 3 centímetros
diarios. Ocasionalmente, un glaciar alpino
desarrolla un rápido movimiento, del orden del metro
por hora, durante unos meses, produciendo un avance
de varios kilómetros en el año.
Los
glaciares de montaña se clasifican de la siguiente
manera:
-
Glaciares de circo u
olla. Ocupan la depresión, en forma de olla, de
un circo de montaña. El circo es una depresión
de forma semicircular y pendientes pronunciadas.
- Glaciares de valle.
Ocupan un valle previamente existente, formado
normalmente por la acción de un río, que es
modificado significativamente por el glaciar.
- Glaciares de pie de
monte. Ser forman por la unión de varios glaciares
de valle que desembocan al pie de la montaña.
Los mantos de hielo,
como los de Groenlandia y Antártida, cubren enormes
extensiones. El de Groenlandia tienen un área de más
de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y un espesor
máximo del hielo de 3000 metros. El manto de hielo
de la Antártida cubre unos 13,5 millones de
kilómetros cuadrados, con un espesor máximo de 4000
metros en la zona conocida como Polo de la
Inaccesibilidad.
Formación de
glaciares
A elevadas latitudes
o a grandes alturas, la precipitación se realiza en
forma de nieve, debido a las bajas temperaturas, que
se recoge en los neveros por encima de la línea o
nivel de nieves perpetuas. En el ecuador el nivel de
nieves perpetuas se encuentra a 5500 metros sobre el
nivel del mar, mientras que a una latitud de 20
grados sur o norte alcanza su máxima altura a 6000
metros sobre el nivel del mar aproximadamente y
luego va descendiendo hacia los polos. Dependiendo
de las condiciones meteorológicas locales, la línea
de las nieves perpetuas puede alcanzar el nivel del
mar a las latitudes de 60 grados sur o norte (para
tener una referencia, los círculos polares antártico
y ártico se encuentran a latitudes de 66,5 grados
sur y norte respectivamente).
Con adecuadas nevadas
y bajas temperaturas veraniegas, los neveros crecen
gradualmente en espesor y la nieve experimenta una
serie de cambios. La nieve cae en forma de copos,
que cambia gradualmente a un agregado de hielo
granular redondeado. El tamaño de estos granos es de
aproximadamente 1 milímetro y tanto el tamaño como
la densidad aumentan con la profundidad en el
glaciar. El agua, proporcionada por los cambios
diarios de temperatura y por la fusión debida a la
presión de la masa de nieve situada encima, se cuela
y cristaliza, cementando los granos.
El espesor de esta
capa, donde se forma el hielo granular, es de unos
30 metros. Por debajo de ese nivel la masa se
transforma, por compactación y recristalización, en
hielo glaciar, que es compacto y de color azul
grisáceo.
A medida que la nieve
se acumula en el nevero, su peso comienza a empujar
hacia el exterior al hielo en exceso. En las
regiones montañosas este excedente se desplaza hacia
abajo, a lo largo de los valles formando glaciares
en forma de lengua, que avanzan hasta que el aporte
de hielo se iguala a las pérdidas por fusión. En las
latitudes altas, el hielo puede llegar hasta el mar,
llegando a desprenderse icebergs que siguen flotando
a la deriva.
Erosión de
los glaciares de valle
A medida que la
lengua de hielo se desplaza hacia el valle se
produce la erosión. Entre la base del glaciar y la
roca subyacente existe material pétreo formado por
granos relativamente pequeños que ejerce una acción
abrasiva sobre la roca subyacente, quedando ésta
arañada o pulida. A estos arañazos se los conoce
como estrías glaciales. Estas estrías permiten
conocer la dirección de desplazamiento de glaciares
en el pasado.
Ciertas rocas de baja
dureza, como las calizas, pueden recibir un
pulimento muy fino por la acción abrasiva de los
glaciares, con estrías muy nítidas sobre la
superficie pulida. Por posterior erosión, estas
estrías pueden desaparecer. En cambio en las rocas
duras, como las vetas de cuarzo, se conservan las
estrías.
La primitiva forma de
"V" del valle abierto por el río, queda modificada
por acción del glacial y toma la forma de "U", con
el fondo ancho, típico de los valles erosionados por
los costados del glacial.
La roca quebrantada
por el glacial es removida durante su
desplazamiento, formándose cuencas pétreas que en
ocasiones son ocupadas por lagos, como sucede en la
Patagonia.
Glaciares del
pasado
Desde hace unos 700 000
años o más, el clima mundial está determinado
principalmente por ciclos glaciales. Durante los
períodos glaciales el clima fue particularmente riguroso
y durante los períodos interglaciales las condiciones
fueron más cálidas que en la actualidad.
Durante la parte final
del último ciclo glacial, hace unos 20 000 años, los
hielos cubrían una tercera parte de la superficie de los
continentes, alcanzando un espesor de varios kilómetros
en gran parte de América del Norte y de Europa. Además,
el nivel de nieves eternas descendió notablemente en
cadenas montañosas tales como los Alpes y los Andes. Fue
tan grande la transformación de agua en hielo que el
nivel del mar bajó más de 100 metros con respecto al
actual.
La sucesión de épocas
glaciales e interglaciales aparentemente seguiría
desarrollándose en el futuro y, por lo tanto, en este
momento nos encontraríamos en una época interglacial que
se inició hace más de 10 000 años.
Existen evidencias,
principalmente geológicas, de glaciaciones a principios
del Proterozoico (unos 2200 millones de años atrás en lo
que hoy es Canadá) y a fines del mismo, unos 700 a 800
millones antes del presente, que afectó a varios
continentes. Hay pruebas en Sudamérica glaciaciones que
ocurrieron a fines del Devónico y durante el
Carbonífero, períodos de la Era Paleozoica que se
extendieron desde hace 410 a 355 millones de años y
desde 355 a 290 millones de años respectivamente.
Las causas de
los ciclos glaciales
La existencia de las
glaciaciones fue deducida por primera vez en 1837 por el
biólogo suizo-norteamericano Louis Agassiz, quien
descubrió que las glaciaciones de los Alpes se habían
expandido en otros tiempos sobre las tierras bajas de
los alrededores. Esto lo llevó a sugerir que en un
tiempo geológico no muy lejano el clima fue mucho más
riguroso que hoy, hipótesis que se vio reforzada por sus
estudios en Escocia y los Estados Unidos.
Durante la década de 1860
el escocés James Croll, un científico autodidacto que se
desempeñaba como conserje del Andersonian College and
Museum de Glasgow, presentó una novedosa teoría para
explicar las glaciaciones. Croll resumió el trabajo de
toda esa década en su libro El clima y las épocas,
y se basó en los cálculos que había realizado el
astrónomo francés Urbain Leverrier para predecir las
variaciones de la excentricidad de la órbita terrestre.
De acuerdo a Croll, las
complicadas interacciones de las fuerzas gravitacionales
en el Sistema Solar hacen que la forma de la órbita
terrestre cambie en forma regular y previsible, pasando
de una forma casi circular a una elipse algo estirada.
Para este científico, la órbita circular corresponde a
las condiciones cálidas de un período interglacial,
mientras que la órbita a un período glacial. Sostenía
que si los inviernos eran fríos, la nieve puede
acumularse con mayor facilidad y de este modo reflejará
la radiación solar incidente y mantendrá a la Tierra
fría. Croll pensaba que si durante los inviernos del
hemisferio norte la Tierra estaba lejos del Sol –lo que
sucede cuando la órbita tiene forma alargada- debería
producirse una glaciación.
Entre las décadas de 1920
y 1930, el astrónomo yugoslavo Milutin Milankovitch
calculó laboriosamente las variaciones de insolación
resultantes de cambios en los movimientos de traslación
y de rotación de la Tierra y propuso un mecanismo
astronómico para explicar los ciclos glaciales que
constaba de tres factores.
El primer factor es la
inclinación del eje de rotación terrestre. Actualmente
está desviado unos 23,44 grados respecto a la vertical y
fluctúa desde 21,5 grados hasta 24,5 grados con un
período de 41 000 años. Al aumentar la inclinación
resultan más extremas las estaciones en ambos
hemisferios, los veranos se hacen más cálidos y los
inviernos más duros.
Un segundo factor que
acentúa las variaciones estacionales, aunque con
menor intensidad, es la forma de la órbita
terrestre. Con un período de aproximadamente 100 000
años, la órbita se elonga y acorta, provocando que
su elipse sea más excéntrica y luego retorne a una
forma más circular. La excentricidad de la órbita
terrestre varía desde el 0,5 %, correspondiente a
una órbita prácticamente circular, al 6 % en su
máxima elongación. Cuando la elipse alcanza su
excentricidad máxima se intensifican las estaciones
en un hemisferio y se moderan en el otro.
La tercera fluctuación
astronómica es la precesión o bamboleo del eje de
rotación de la Tierra, que describe una
circunferencia completa aproximadamente cada 23 000
años. La precesión determina si el verano en un
hemisferio dado cae en un punto de la órbita cercano
o lejano al Sol. El efecto que produce es un
refuerzo de las estaciones cuando la máxima
inclinación del eje terrestre coincide con la máxima
distancia al Sol. Cuando esos dos factores se apoyan
entre sí en un hemisferio se contraponen en el
hemisferio opuesto.
La variación de la
excentricidad de la órbita terrestre ejerce un
efecto mucho más débil sobre la intensidad de
radiación solar que incide en la superficie del
planeta que los ciclos cortos, ya que se estima que
su contribución directa al cambio de irradiación
sobre la Tierra es menor que el 0,1 %, pero sin
embargo parecería establecer la frecuencia de las
últimas glaciaciones, que es cercana a 100 000 años.
Los ciclos más cortos
generalmente se manifiestan en menores oscilaciones
de la temperatura, aunque el registro de
paleotemperaturas del último millón de años obtenido
por Cesare Emiliani sugiere que estos ciclos
pudieron modular las glaciaciones en ciertos
momentos del Cuaternario.
La contribución clave
de Milankovitch fue incorporar una idea del
climatólogo alemán Wladimir Köppen en la teoría
astronómica, que sugería que lo que conduce a una
glaciación es una reducción de la insolación en
verano, y no una sucesión de inviernos rigurosos
como pensaba Croll, ya que una baja insolación en
verano reduciría la fusión de los hielos formados en
el invierno.
Los ciclos predichos
por la teoría de Milankovitch fueron confirmados
experimentalmente en la década de 1960 por Cesare
Emiliani, quien estimó paleotemperaturas a partir de
la composición isotópica del oxígeno presente en el
caparazón de microfósiles del fondo oceánico, en
forma de carbonato de calcio.
El método usado por
Emiliani se basa en la dependencia de la composición
isotópica del oxígeno con la temperatura. El oxígeno
se presenta en la naturaleza como una mezcla de tres
isótopos, llamados oxígeno 16 (99,762 %), oxígeno 17
(0,038 %) y oxígeno 18 (0,200 %).
El hidrógeno y el
carbono naturales también son mezclas de isótopos.
El hidrógeno está formado por hidrógeno 1 (99,985 %)
e hidrógeno 2 ó deuterio (0,015 %). Un tercer
isótopo, el hidrógeno 3 ó tritio, es radiactivo y
está presente en una proporción extremadamente baja.
Por su parte, el carbono está constituido
principalmente por carbono 12 (98,90 %) y carbono 13
(1,10 %). El carbono 14 es radiactivo y su
proporción es despreciable, sobre todo en muestras
muy antiguas.
La molécula de agua
está formada por un átomo de oxígeno y dos de
hidrógeno. Como los átomos de los distintos isótopos
de un mismo elemento químico tienen diferentes
masas, habrá distintos tipos de moléculas de agua;
la más liviana estará formada por un átomo de
oxígeno 16 y dos átomos de hidrógeno 1, mientras que
la más pesada tendrá un átomo de oxígeno 18 y dos
átomos de hidrógeno 2. Las moléculas más livianas
son las más veloces para una cierta temperatura y
son las que más fácilmente escaparán del líquido
para formar parte del vapor. Por lo tanto, cuando se
evapora el agua de mar, por ejemplo, el vapor se
enriquece en los isótopos de oxígeno y de hidrógeno
más livianos, mientras que el líquido lo hace con
los isótopos más pesados. Algo similar sucede con el
dióxido de carbono, cuya molécula contiene un átomo
de carbono y dos de oxígeno.
Si aumenta la
temperatura aumenta la evaporación y por lo tanto se
incrementa la proporción de los isótopos más pesados
en el agua líquida. Debido a que los átomos de
oxígeno pueden pasar del agua al dióxido de carbono
y a los bicarbonatos disueltos, estos últimos
también se enriquecerán en los isótopos más pesados
a medida que se incrementa la temperatura. Por lo
tanto, si se determina la composición isotópica del
oxígeno en muestras originadas en el pasado, se
puede conocer la temperatura existente en el momento
de su formación. Esto se logra empleando una técnica
llamada espectrometría de masa. Emiliani determinó
la composición isotópica del oxígeno presente en el
carbonato de calcio del caparazón de microfósiles
planctónicos y por lo tanto, pudo conocer la
temperatura del agua de mar hasta unos 400 mil años
atrás.
Hace unos años, un
grupo franco-ruso pudo identificar la composición
atmosférica durante los períodos de expansión y
retroceso de los glaciales en un testigo de hielo
antártico en las cercanías de la base Vostok. Este
testigo, que medía unos 2000 metros de largo, brindó
información que se remonta a los últimos 160 000
años. Investigaciones similares se realizaron en
Groenlandia.
Los primeros resultados
indican fluctuaciones de temperaturas de hasta 10
grados. En 1997, el equipo de investigadores anunció
los nuevos resultados obtenidos al estudiar los
testigos de hielo de la base Vostok, que extendieron
la información paleoclimática a más de 400 000 años
atrás. En el gráfico publicado por estos científicos
se observan claramente los ciclos de 23 000, 41 000
y 100 000 años, que corresponden a cuatro ciclos
glaciales.
Ciclos de
actividad solar
Las manchas solares son
zonas oscuras sobre la superficie del Sol, cuyos
tamaños pueden superar varias veces al de la Tierra.
En 1843 Heinrich
Schwabe, un aficionado a la astronomía, publicó un
informe sobre sus observaciones de las manchas
solares entre 1826 y 1843. Schwabe advirtió que el
número de manchas registradas no era, ni siquiera en
promedio, constante a lo largo del tiempo, sino que
aumentaba y disminuía de una manera cíclica, siendo
máximo aproximadamente cada once años.
En dos publicaciones
aparecidas en 1887 y 1889, el astrónomo alemán
Gustav Spoerer llamó la atención sobre un período de
70 años, que finalizó aproximadamente en 1716, en el
cual hubo una interrupción de los ciclos de manchas
solares.
En 1894, Walter Maunder,
superintendente de la División Solar del
Observatorio Real de Greenwich, realizó una paciente
búsqueda de antiguos registros astronómicos que le
permitieron confirmar la conclusión a la que había
llegado Spoerer. En reconocimiento al esfuerzo que
realizó Maunder durante toda su vida por establecer
la realidad del período de déficit de manchas
solares, a éste se lo conoce actualmente como el
Mínimo de Maunder. Se estima que durante este
período, conocido también como la Pequeña Edad de
Hielo, las temperaturas eran unos 0,5 grados menores
que el promedio en los últimos tres siglos.
Este, y otros estudios
más recientes, indican que la energía irradiada por
el Sol, y por lo tanto la temperatura de la
superficie terrestre, se intensifica en los períodos
de máxima actividad, manifestada por la aparición de
una mayor cantidad de mancas solares.
Factores no
astronómicos
Las variaciones
climáticas están determinadas, además de los
factores astronómicos, por fluctuaciones de la
concentración en el aire de gases responsables del
efecto invernadero, la actividad volcánica, cambios
en las corrientes oceánicas y en la configuración de
los continentes.
Estos cambios de los
climas produjeron modificaciones en las poblaciones
animales y vegetales, a través de la extinción,
adaptación y migración de especies. En el estudio de
estas modificaciones se basan los métodos biológicos
de estimación de las condiciones climáticas y
ambientales del pasado.
LECTURAS SUGERIDAS
H. J. DE BLIJ AND PETER
O. MULLER. Physical Geography of the Global
Environment. John Wiley and Sons, Inc, 1993, páginas
442 a 471.
Wallace Broecker y
George Denton. ¿Qué mecanismos gobierna los ciclos
glaciales? Investigación y Ciencia, número 162,
marzo de 1990, páginas 49 a 57.
Curt Covey. Órbita
terrestre y períodos glaciales. Investigación y
Ciencia, número 91, abril de 1984, páginas 30 a 39.
John Eddy. The Maunder
Minimum. Science, volumen 192, número 4245, 18 de
junio de 1976, páginas 1189 a 1202.
Peter Foukal. The
Variable Sun. Scientific American, volumen 262,
número 2, febrero de 1990, páginas 26 a 33.
Richard Houghton y
George Woodwell. Cambio climático global.
Investigación y Ciencia, número 153, junio de 1989,
páginas 8 a 17.
H. H. Read y Janet
Watson. Introducción a la Geología. Editorial
Alhambra, 1973, España.
Humberto Ricciardi.
Cambio Global. Academia Nacional de Geografía.
Publicación especial Nº 10. Buenos Aires, 1995.
George Woodwell. La
cuestión del dióxido de carbono. Investigación y
Ciencia, número 18, marzo de 1978, páginas 16 a 26.
De donde Venían estos
Animales.
Autor:
Ricardo Pasquali. Universidad CAECE. Publicado en
Paleolatina (www.paleolatina.com.ar).
Imágenes ilustrativas del archivo de PaleoArgentina Web.
En la
década de 1950, el paleontólogo norteamericano George
Gaylord Simpson fue el primero en señalar que la
historia de los mamíferos sudamericanos mostraba
episodios más claros que los otros continentes.
Simpson
reconoció que estos episodios eran comparativamente
pocos, pero claramente diferenciados. En todos los casos
estos episodios fueron marcados por la inmigración de
grupos que influenciaron muy trascendentalmente su
historia.
Para este
investigador hubo tres acontecimientos inmigratorios
fácilmente reconocibles que denominó estratos
faunísticos. Los tres estratos faunísticos fueron
denominados por Simpson el de los viejos inmigrantes, el
de los viejos saltadores de islas y finalmente el de los
últimos saltadores de islas y últimos inmigrantes.
Simpson
postulaba que a la llegada de los viejos inmigrantes,
durante el Paleoceno temprano, el continente
sudamericano estaba desprovisto de mamíferos. Sin
embargo, el hallazgo de mamíferos cretácicos demostró
que ese postulado no era correcto. Sudamérica tuvo
representantes nativos derivados de grupos pangeicos,
con algunos sobrevivientes en el Paleoceno más temprano.
Entre esos raros sobrevivientes se encuentra un grupo de
monotremas emparentados con los ornitorrincos, que es
originario e inmigrante de Australia, y un mamífero
primitivo perteneciente a un grupo, el de los
gondwanaterios, que sería hermano de los
multituberculados que vivieron en el supercontinente de
Laurasia.
 |
Los viejos inmigrantes llegaron a América del
Sur a comienzos del Paleoceno, momento en que
quedó convertida en un continente isla y se
inició su más severo aislamiento. A pesar de
este aislamiento, hay evidencias que sugieren
que hasta hace unos 35 millones de años había
cierta conexión archipielágica con Antártida. |
Entre los
viejos inmigrantes provenientes de Laurasia estaban los
marsupiales. Estos mamíferos no placentarios
posiblemente pasaron de América del Norte a Sudamérica a
través de una cadena transitoria de islas que apareció
en el Caribe a fines del Cretácico. A través de la
Antártida, los marsupiales habrían llegado a Australia
donde adquirieron una extraordinaria diversidad.
Otros
grupos de viejos inmigrantes laurásicos eran los
condilartros, unos ungulados primitivos cercanos a los
ancestros de todos los demás ungulados; los leptícidos,
un primitivo grupo de mamíferos parecidos a las
musarañas; y los pantodontos, ungulados de clasificación
no del todo clara.
Los
edentados, representados actualmente por los armadillos,
los osos hormiguero y mielero y los perezosos, también
formaban parte de los viejos inmigrantes y su lugar de
origen parece haber sido una de las masas continentales
de Gondwana distinta a la que formaría Sudamérica.
El
segundo estrato faunístico a que hacía referencia
Simpson es el de los viejos saltadores de islas, que
termina con el mayor aislamiento del continente
sudamericano. Estaba integrado por roedores y primates
provenientes de África a través de una ruta de azar.
Estos inmigrantes llegaron a Sudamérica a fines del
Eoceno y principios del Oligoceno, pasando de isla en
isla en balsas naturales, como camalotes, ramas y
troncos de árboles arrastrados por las corrientes
marinas a través del Atlántico Sur.
 |
La conexión archipielágica con el Caribe que se
estableció hace unos 18 millones de años,
durante el Mioceno temprano, quedó evidenciada
por el hallazgo de un perezoso terrestre en
Cuba. Este animal provenía de América del Sur y
pertenecía al grupo de los edentados
megaloníquidos.
La presencia de una nueva conexión
archipielágica dio comienzo diez millones de
años más tarde a un intercambio faunístico
americano, cuyos protagonistas fueron los
integrantes del tercer estrato faunístico de
Simpson, los nuevos saltadores de islas. A
Sudamérica ingresaron mapaches norteamericanos
–los primeros carnívoros placentarios que tuvo
Sudamérica– y emigraron perezosos terrestres.
|
Muy
lentamente y por acción de la deriva continental, la
distancia entre ambas Américas se acortaba algunos
centímetros cada año. Finalmente, en el Plioceno se
producía la unión de esas dos masas continentales a
través del istmo de Panamá, dando origen a América como
un continente único y al llamado Gran Intercambio
Faunístico Americano.
Los
registros de mamíferos más antiguos del Gran Intercambio
Faunístico Americano provienen de sedimentos depositados
hace unos tres millones de años. A Sudamérica ingresaron
en forma masiva mamíferos, como mastodontes y caballos,
que no dejaron descendencia, y pecaríes, tapires,
camélidos, ciervos, conejos, ratones, ardillas, cánidos
y félidos emparentados con formas actuales. Para América
del Norte emigraron principalmente edentados.
Fue el
sabio argentino Florentino Ameghino quien realizó la
primera descripción con detalles este proceso de
intercambio faunístico, en su sinopsis de 1910 de
Geología, Paleogeografía, Paleontología, Antropología de
la República Argentina.
Ciencia y Fraude: El Hombre
de Miramar.
Por Eduardo
Tonni, Ricardo Pasquali y Mariano Bond. Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de
La Plata - Universidad Tecnológica Nacional. Fragmento
del articulo publicado en la revista Ciencia Hoy, Mayo
2001. Imágenes
ilustrativas del archivo de PaleoArgentina Web.
No mucho
tiempo después que se comenzaran las investigaciones
paleontropologicas en África, se comenzaron a encontrar
antiguos restos humanos en los alrededores de Miramar,
en el sur de la provincia de Buenos Aires. El autor de
esos hallazgos era un inmigrante genovés radicado en
Necochea llamado Lorenzo Parodi. En septiembre de 1912,
las autoridades de la universidad de La Plata
preguntaron a Luis María Torres, profesor de esa casa,
si durante las vacaciones convenía realizar tareas de
campo. Este contestó afirmativamente e indicó que, por
la posibilidad de lograr ricas y numerosas colecciones
antropológicas y observaciones estratigráficas, sería
oportuno hacerlo en Miramar, Monte Hermoso y Valcheta.
Con Torres colaboraba el jefe de paleontología del Museo
Nacional de Buenos Aires (actual Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia), Carlos
Ameghino, hermano de Florentino e interesado en
continuar los trabajos de este sobre la antigüedad del
hombre en la Argentina.
Las
labores de campo tuvieron lugar en Miramar en el verano
de 1912-1913. Contaron con el apoyo de Ángel Gallardo,
desde hacía poco director del Museo Nacional. Gallardo y
Ameghino contrataron a Parodi para que reiniciara
trabajos de exploración de la costa atlántica, que ya
había realizado para F. Ameghino y que habían arrojado
varios descubrimientos. Le ofrecieron un sueldo mensual
de 200 pesos moneda nacional, el 70% del de los
encargados de las colecciones de entomología, botánica y
arqueología del museo de Buenos Aires. En 1914, por
invitación de Torres y C. Ameghino, una comisión
científica viajó a Miramar para inspeccionar los sitios
donde Parodi había hecho sus descubrimientos. La
integraban Santiago Roth, jefe de paleontología del
museo de La Plata y director de geología y minas de la
provincia; Lutz Witte, geólogo de la dirección de
geología y minas; Walter Schiller, jefe de mineralogía
de dicho museo, y colaborador de la dirección nacional
de minas y geología, y Moisés Kantor, jefe de geología
del mismo museo.
La
comisión debía ocuparse de dos cuestiones: (a)
determinar si los objetos encontrados lo fueron en
posición de yacimiento primario, es decir, si habían
sido cubiertos en el tiempo en que se depositaron las
respectivas capas, o si existía alguna razón para pensar
que hubiesen sido enterrados en tiempos posteriores a la
formación de los depósitos; (b) establecer la posición
estratigráfica de las capas en las que se hallaron los
objetos. El primer sitio que inspeccionó se encontraba a
unos 5km al nordeste de Miramar, en dirección a Mar del
Plata, en la barranca costera; allí halló varios
artefactos líticos, entre ellos una bola de boleadora y
un cuchillo de sílex. Las piezas indicaron que el hombre
habitaba el sur de la provincia de Buenos Aires desde,
por lo menos, dos millones de años atrás. Los expertos
concluyeron que no había motivo para suponer que [los
objetos hallados] hubiesen sido enterrados [...] en
tiempo posterior a la formación de la capa; que se
encontraban en posición primaria y que por lo tanto
deben considerarse como objetos de la industria humana,
contemporáneos al piso geológico en que se hallaron
depositados.
En 1918
C. Ameghino publicó un artículo en la revista Physis en
el que planteó algunas dudas. Expresó que Parodi había
descubierto los yacimientos y asimismo hallado todas las
piezas. Se refirió a un nuevo yacimiento encontrado en
1917, en las proximidades de punta Hermengo, con una
antigüedad de entre quinientos mil y algo más de 1,8
millones de años. Los materiales que contenía estaban en
sus estratos superiores, de hace entre 8000 y 130.000
años. Entre los objetos, en su mayoría de hueso, había
bolas de boleadora muy toscas pero semejantes a más
recientes de piedra, con un surco medio para sujetarles
tientos. También había unos “cuchillos” (raederas) de
piedra cuarcita semejantes a los pampeanos de hace unos
1400 años, sumamente frecuentes en yacimientos de
superficie en los médanos de la costa atlántica. En un
área que luego se conocería en la literatura como
barranca Parodi, un sector de los acantilados costeros
ubicado unos 4,5km al norte de la desembocadura del
arroyo Durazno, en el éjido urbano de Miramar, se
encontró un famoso fémur de mamífero extinto (de un
toxodonte) con un proyectil de piedra incrustado.
Varios
detalles condujeron a la sospecha de fraude. Milcíades
Vignati, en “Descripción de los molares humanos fósiles
de Miramar”, artículo publicado en 1941 en la revista
del museo de La Plata (nueva serie, 1, 8:271-358)
señaló: En general no se han encontrado esquirlas
provenientes de talla, ni tampoco núcleos [...] Sin
embargo ha sido relativamente frecuente hallar
percutores. Se podría pensar que alguien se tomó la
precaución de enterrar, no todos los restos de un
taller, tan frecuentes en superficie, sino solo piezas
que, por su volumen, podían ser fácilmente encontradas.
Vignati también observó que junto a piezas monofaciales
de cuarcita se encontraron objetos (como bolas de
boleadoras) trabajados a la martellina hasta llegar a
[estar] finamente pulidos. Tales bolas de boleadoras,
acotó, no se diferencian de las que usaron los indígenas
y gauchos de las llanuras argentinas. Los instrumentos
de hueso hallados en el lugar consistían en fragmentos
con un extremo pulido. A pesar de ello, Vignati sostuvo
que los testimonios de los hombres de ciencia que
presenciaron la extracción de los objetos excluyen toda
duda.
Sin
embargo, el geólogo Guido Bonarelli, que también visitó
el área, dijo que esos objetos no están en posición
primaria, como además de otras razones lo prueba la
igualdad de esa industria con la que se encuentra en los
paraderos superficiales de la misma región (Physis,
4:339, 1918). Agregó que piezas extraídas en su
presencia acusaban con la mayor evidencia, haber sido
incrustados en dicho terreno, forzándolas en agujeros
previamente preparados (Physis, 7:277-398, 1924). Uno de
los mayores críticos de las teorías de F. Ameghino sobre
la antigüedad del hombre en la Argentina y, por lo
tanto, también de la difusión de estas ideas que
realizaba su hermano Carlos, fue el sacerdote José María
Blanco. En un artículo publicado en Estudios (“Las bolas
de Parodi, ¿serán bolas?”, 22:31-35, 1921), calificó a
los hallazgos de farsa y mistificación, y exigió que la
comunidad científica tomara posición en el asunto. Al
poco tiempo, el arqueólogo sueco Eric Boman, encargado
de la colección de arqueología en el Museo Nacional,
publicó en la Revista Chilena de Historia y Geografía el
trabajo “Los vestigios de industria humana encontrados
en Miramar y atribuidos a la época terciaria”
(39:330-352, 1921), en el que criticó los hallazgos de
industria humana realizados a partir de 1913 en los
estratos terciarios de Miramar. Boman relató un episodio
que le había contado Bonarelli, sucedido cuando este
examinaba las barrancas de Miramar acompañado por
Parodi. Habían encontrado un sílex cuyo extremo
posterior afloraba en la pared de la barranca. Bonarelli
se puso a excavar la pieza con las manos y advirtió que
estaba rota por el medio, con la fractura completamente
fresca. Poco tiempo después viajó Parodi a Buenos Aires
y Boman lo interrogó sobre el asunto delante de C.
Ameghino. Explicó que, en efecto, había encontrado el
sílex muy saliente de la barranca y que lo hizo entrar
más, con un golpe, pues temía que alguna marejada fuerte
lo desprendiera del lugar donde estaba incrustado. Otro
geólogo, Moisés Kantor, firmante del acta que convalidó
los hallazgos, cambió de parecer y manifestó hoy tengo
mis dudas al respecto.
 |
En la nota
publicada en Chile, Boman escribió: No tengo ningún motivo
personal para dudar de la honestidad de Parodi pero,
generalmente hablando, la intervención en descubrimientos de
esta clase de una persona de sus condiciones, a la que es
imposible que guíen intereses científicos, sino solamente
los intereses pecuniarios y la conservación del empleo, no
puede sino infundir sospechas de una superchería posible. En
cuanto a la cuestión de dónde se podía conseguir los objetos
[...], es este un problema de fácil solución: a una legua de
los hallazgos existe un “paradero” de indios, superficial y
a toda vista relativamente moderno –tal vez de cuatro o
cinco siglos de edad– donde abundan objetos idénticos a los
encontrados.
|
Sin
embargo, ciertos estudiosos, como Joaquín Frenguelli,
aceptaron desde los comienzos la veracidad de los
hallazgos, aun reconociendo determinados hechos que
parecían apuntar en el sentido contrario, como las bolas
de boleadoras pulidas y con surco ecuatorial, que
parecían haber sido talladas mediante un recurso que, en
Europa, recién aplicaron más ampliamente los neolíticos.
En el
acta de constatación que levantó y firmó la mencionada
comisión constituida por Kantor, Roth, Witte y Schiller
–invitada al sitio de Miramar por C. Ameghino y Torres–,
también se pueden encontrar algunas pistas. Sobre el
yacimiento Barranca Parodi escribieron los nombrados: la
piedra redonda en forma de boleadora, que fue sacada en
la presencia de la comisión, no presenta ninguna señal
de haber sido trabajada por el hombre. Y luego: El
cuchillo de sílex estaba desprendido de la tierra, pero
se conocía el sitio donde había estado colocado. Y más
adelante: Cavando para destapar los huesos, se descubrió
[...] en presencia de la comisión, otra piedra redonda
asociada a restos fósiles. En suma, constató una piedra
sin signos de trabajo, un cuchillo de sílex cuya
procedencia se ignoraba y, cuando hizo excavar para
destapar restos fósiles (cosa que no era su cometido),
dio con una piedra redonda asociada a restos fósiles.
Años después, Kantor pretendió desvincularse de lo que
firmó.
 |
En 1923, C. Ameghino se alejó por razones de salud del museo
de Buenos Aires, del que en ese momento era director
interino, además de jefe de paleontología. El año siguiente,
cuando era director del museo Martín Doello Jurado, Parodi
fue trasladado a Buenos Aires, donde siguió como empleado de
la institución hasta su muerte. Los frecuentes hallazgos de
Miramar se dejaron de producir. |
Los acantilados de
la costa atlántica continuaron siendo escenario de recorridos por
parte de numerosos investigadores y coleccionistas aficionados,
tanto del país como del extranjero, pero no se encontraron más
artefactos, excepto algunos de índole dudosa aparecidos en la década
de 1930.
La evidencia que
se tiene en este momento, resumida en los párrafos precedentes,
inclina a pensar que los curiosos hallazgos de Miramar, en
sedimentos de gran antigüedad, constituyeron otro caso de fraude
científico. No se tiene certeza, sin embargo, acerca de su autor
o autores. ¿Fue Parodi el responsable? ¿O alguien le jugó una
broma, como era común, por otra parte, en el medio rural en la
época? Quizá nunca lo sepamos, de la misma forma que no sabemos
si Dawson ideó el fraude de Piltdown o fue él mismo engañado.
Es
curioso que el fraude no hubiese sido descubierto en
seguida. Más aún, que personalidades como Frenguelli o
Vignati defendieran el valor científico de los
hallazgos. En esto seguramente influyó la actitud de
triunfalismo nacionalista que imperaba en la Argentina
en las primeras décadas del siglo XX, como lo pusieron
en evidencia los festejos de 1910. Tanto la literatura
como la ciencia estaban entonces envueltas en un clima
de fervor patriótico, que llevaba a celebrar con
satisfacción las hipótesis de F. Ameghino acerca del
origen sudamericano de diversos linajes de mamíferos,
incluido el hombre. Como si se tratara de una gesta
guerrera o de dirimir superioridad deportiva, causaba
satisfacción la elaboración de Ameghino, que se veía
como la merecida respuesta a la incipiente teoría
holarticista, difundida a partir de 1915 por el
paleontólogo canadiense William Diller Matthew, según la
cual los linajes de animales y vegetales se originaron
en el hemisferio norte y se dispersaron desde allí a un
hemisferio sur vacío. No es de extrañar, entonces, que
los hallazgos de Parodi hayan sido aceptados sin mayor
análisis crítico.
Hoy el
asunto se ha olvidado. Los investigadores actuales no
parecen estar interesados en él. Desapareció de la
exhibición pública en el museo de Ciencias Naturales. A
diferencia del caso Piltdown, acerca del cual los
académicos siguen discutiendo y procurando despejar las
dudas, el hombre de Miramar fue escondido y olvidado.
¿Será por vergüenza? ¿O por no perjudicar a figuras
sagradas de la ciencia local? Pero, como en muchas otras
actividades, la actitud del avestruz no es la mejor
política, ni contribuye al crecimiento científico y
cultural del país.
Agradecimientos
Los autores agradecen la colaboración de
Roberto R. Romero y Rubén Oscar Gayol, secretario general y jefe del
departamento de Despacho y Archivo, respectivamente, del Museo
Argentino de Ciencias Naturales.
Lecturas sugeridas
DAINO, L., 1979,
“Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos de la
costa atlántica bonaerense”, Prehistoria Bonaerense,
95-195.
MILLAR, R., 1998, The Piltown Mystery.
The story of the World´s Greatest Archaeological Hoax, Sb
Publication, Seaford.
SPENCER, F., 1990, Piltdown. A
Scientific Forgery, Oxford University Press, London.
Los rastros de los animales tras las
huellas de lo que existió y no vemos.
Por Ari Iglesias.
Investigador de CONICET, con tema principal en Paleobotánica. Se
desempeña en INIBIOMA (Instituto de Investigaciones en
Biodiversidad y Medioambiente). Profesor en la Universidad
Nacional del Comahue con sede en Bariloche.
ari_iglesias@yahoo.com.ar. Publicado originalmente en:
anbariloche.com.ar. Reproducido y adaptado para
grupopaleo.com.ar.
Los fósiles que
desconocemos y que vemos bastante seguido. Se trata de pisadas,
huellas, caminos y hasta perforaciones en los sedimentos como
cuevas y túneles.
Existen muchos
tipos de fósiles. Los hay de gigantes huesos y troncos petrificados,
pequeños insectos atrapados en ámbar, hojas y flores comprimidas
dentro de los sedimentos, y delicadas valvas de moluscos finamente
cristalizadas. Pero hay un grupo de fósiles que son mucho más común
de los que pensamos, prácticamente caminamos sobre ellos todo el
tiempo y no nos percatamos de ellos. Son denominados icnitas,
palabra derivada del griego icnos= impresión. Corresponden a las
marcas de la evidencia de vida en el pasado. Son pisadas, huellas,
caminos o hasta perforaciones en los sedimentos como cuevas, túneles
y hasta las marcas de las propias raíces en los sedimentos. Estos
fósiles son tan informativos en las rocas del pasado que han sido
desarrollados por una rama entera dentro de la paleontología,
denominada "icnología".
En Argentina
existen muchos investigadores que se han dedicado a la icnología y
son conocidos internacionalmente por sus estudios. En Patagonia
existen considerables yacimientos fósiles de excepcional
preservación de huellas fósiles. Las hay de fondos marinos, de
pantanos barrosos y sobre arenas y arcillas de muy variadas edades y
ambientes.
 |
Uno de los
lugares más impactantes se encuentra en Villa El Chocón y
Picún Leufú, allí gigantescas huellas de varios tipos de
dinosaurios han quedado marcadas en rocas que otros tiempos
fueran playas de barro en los márgenes de una gran laguna
somera de 100 millones de años (Periodo Cretácico). Algunas
huellas alcanzan los 70 centímetros de diámetro. Pero lo más
impactante de ellas es que se preservan una tras otra
preservando el camino completo (denominado
track), pudiendo
ser seguidas por más de decenas de metros y de esta forma
conocer sobre el tamaño de la zancada, la velocidad y el
modo de desplazamiento. |
Se han
reconocido tres tipos diferentes de huellas de dinosaurios que
fueron identificadas como pertenecientes a un saurópodo
titanosaurido de tamaño mediano, un terópodo carnosaurio de gran
talla y el de terópodos celurosaurios pequeños.
La de los
saurópodos, característicamente con una pisada en forma de gran
elipse correspondiente al pie, mientras que la mano en forma de
medialuna acompaña la huella con una media luna de menor tamaño. Los
dinosaurios terópodos (su nombre quiere decir del griego: "pie
grande"), se apoyan sobre sus dedos (lo que se denomina
digitígrados) de los cuales solo tienen tres. Al ser bípedos, solo
dejan marcas de sus pies, una a cada lado del eje de dirección. Las
marcas que dejan son parecidas a las de las aves, pero mucho más
grandes !. Es muy recomendable hacer una visita al Museo de Villa El
Chocón y conocer las huellas en la costa del Lago Ezequiel Ramos
Mexía.
En Río Negro son
famosas las huellas de unos de los reptiles más antiguos que se
conocen. En la localidad de Los Menucos (sobre la Línea Sur), son
conocidas las canteras para piedra laja. De allí son la mayoría de
las lajas que fueron utilizadas para la construcción de la Costanera
de Bariloche. Esas lajas preservan las huellas de varios reptiles
que vivieron en Patagonia hace 200 millones de años (Período
Triásico). Se trata de pequeñas huellas de hasta 8 cm de diámetro
pero que también preservan largos caminos (tracks)
de varios metros de largo. Hoy es posible encontrar muchos de estos
fósiles caminando por las veredas de la ciudad de Bariloche. Algunas
huellas preservan la marca de sus dedos y característicamente se
sobre impone el pie sobre la mano, denotando su neto andar
cuadrúpedo (al retirar la mano, el pie se adelanta y pisa en donde
dejó la huella la mano).
 |
Esas
huellas fueron denominadas como
Calibarichnus
por el paleontólogo argentino Casamiquela. Los
investigadores reconocieron que estas huellan deben haber
sido producidas por reptiles plantígrados (que apoyan toda
la palma), con importantes garras tanto en la mano como en
el pie. Muy probablemente correspondieran a un grupo de
antiguos reptiles denominados "reptiles mamiferoides" o
reptiles Terápsidos. Casamiquela trabajó mucho con estos
fósiles y varios de ellos pueden ser vistos en el Museo de
Jacobacci o en el Museo Paleontológico Bariloche.
|
Otras huellas
muy comunes de hallar en estas, son unas pequeñas marcas
elipsoidales que se muestran de a dos en dos a lo largo del camino.
Casamiquela las denominó
Gallegosichnus, y muy probablemente fueran también
antiguos reptiles terápsidos. Otras huellas conocidas en la
localidad de Los Menucos , han sido adjudicadas a reptiles
dicinodontes y a esphenodontes (tatuaras o camaleones). Es muy
probable que los barilochenses y turistas las hallan visto en sus
caminatas por la costanera, luego de leer este artículo, seguramente
las verán con mayor atención.
En las costas de
la Provincia de Buenos Aires se han descubierto las huellas de
grandes mamíferos que poblaron las antiguas pampas de toda América
del Sur y llegando a vivir en Bariloche. En el balneario de Pehuen
Co, se hallaron miles de huellas en un sedimento barroso de 12.000
años. En esas rocas han quedado las huellas de animales extintos
(mastodontes, macrauquenias, gliptodontes, osos, etc.) que
convivieron con organismos que sobrevivieron hasta la actualidad
(flamencos, y otras aves, pumas, ciervos, guanacos, etc.). De esta
forma fue posible reconstruir gran parte de la biota que existió
para ese tiempo en las costas de Argentina, tan solo por los fósiles
de las huellas de los mismos. Por su tamaño y la preservación
excepcional, llama mucho la atención en este yacimiento fósil, las
huellas de Scelidotherium
un "oso perezoso" similar al
Megatherio o al
Mylodon que se también se hallaron en Patagonia. Los
osos perezosos gigantes fueron muy numerosos antes de la llegada del
hombre primitivo a América del Sur. Este año fue noticia el hallazgo
de una nueva huella en la localidad de Miramar, que se trata de un
gran felino, probablemente correspondiente a el gran "dientes
de sable".
|
 |
No todos
las huellas fósiles son gigantes, o solo posibles de ver
cuando se retira gran cantidad de muestras de rocas o lajas.
Todas las rocas sedimentarias se formaron en la superficie
de la Tierra, y de una u otra manera estuvieron expuestas a
la actividad de los organismos por mucho tiempo hasta que se
consolidaron y transformaron en rocas duras. Por esto mismo
es que es muy frecuente reconocer marcas y huellas de
organismos en las muestras de rocas de sedimentos del
pasado. |
Si no es por
el paso de un organismo por la superficie que altera la disposición
de los granos del sedimento, por más pequeño que sea, posteriormente
los organismos del suelo y las raíces de las plantas dejan las
marcas de su paso por dentro.
Las icnitas
(huellas) en sedimentos de fondos marinos son muy útiles para
entender varios de los fenómenos que pasan debajo del agua y que, al
nosotros estar mayormente fuera de ella, desconocemos. Muchos
organismos acuáticos tienen cuerpos blandos, por lo que no presentan
estructuras viables de preservarse en el registro fósil. Pero, las
marcas que dejan en los sedimentos pueden perdurar por días, meses y
hasta años sobre el sustrato sin ser borradas. Si estas son
sepultadas, entonces se preservan en el registro geológico. Los
geólogos y sedimentólogos utilizan esta información para saber la
intensidad de la actividad de los organismos en los fondos de mares
pasados y de esta forma estimar la productividad orgánica y saber si
es que puede haberse preservado como hidrocarburos (petróleo).
El estudio de
las huellas fósiles, es muy parecido a las técnicas detectivescas
utilizadas en ciencia forense, y realmente han ocurrido interesantes
descubrimientos de un lado y otro producto de la interrelación de
estas ciencias, aparentemente tan disímiles.
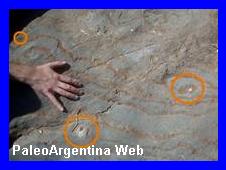 |
Una de las
huellas más comunes de hallar en rocas de sedimentos marinos
muy antiguos, fue denominado
Cruziana.
Corresponden a huellas de track (camino) de los trilobites,
unos artrópodos que se extinguieron a fines del Paleozoico
(hace 250 millones de años).
Ellos, con
sus numerosas patas generaban dos surcos como el de las
ruedas de un auto, el cual quedaba marcado con numerosas
rayas producto del movimiento de sus patas. |
Muchas huellas
aún quedan por descubrir su productor. Une ejemplo de huellas
marinas es denominada Orchesteropus. Se sabe que fue un organismo
marino que habitó los fondos marinos de gran profundidad que
ocurrieron en Mendoza y San Juan durante el Carbonífero (300
millones de años). En ese momento, las entradas marinas en esas
provincias eran fiordos, y la Argentina se encintraba en una
posición muy próxima al Polo Sur (muy diferente a la actual). Las
huellas de Orchesteropus se usan como indicadores de edad y de
ambientes, pero nunca se encontró el organismo como para conocerlo.
Las marcas son de numerosas patitas con tres setas o "dedos" y se
habría desplazado realizando saltos por los fondos fangosos marinos,
dejando rastros de las caídas con sus patas. En base a la forma de
sus patas y el andar se interpreta como similar a un
cangrejo-cacerola.
Los fósiles de
Perisodáctilos, en el Pleistoceno bonaerense.
Por Mariano
Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo de Ciencias
Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de Anatomía
Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar .
Tomado de Magnussen, Mariano. 2024. Los
fósiles de Perisodáctilos, en el Pleistoceno bonaerense. Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica. Boletín
Paleontológico. Año XVII. 181: 57-60.
Los perisodáctilos, son mamíferos ungulados que
se caracterizan por la posesión de extremidades con un número impar
de dedos terminados en una estructura cornificada llamadas pezuñas,
y con el dedo central, que sirve de apoyo, mucho más desarrollado
que los demás.
Los miembros de los perisodáctilos se describen
como mesaxónicos, es decir, que su dedo central, en la mayoría de
los casos el tercero, el cual, se desarrolló mientras que los
restantes reducen su tamaño, hasta incluso desaparecer, como los
caballos.
 |
Se cree que los perisodáctilos emergieron
poco después de la extinción masiva del
Cretácico-Terciario en la cual
se extinguieron los dinosaurios y otros organismos. Algunos
tempranos hallazgos datan del Paleoceno superior, entre hace
65 a 55 millones de años atrás, y que, para los inicios del
Eoceno, hace 54 millones de años, ya se encontraban ocupando
diversos continentes. Inicialmente habitaron Asia y África,
luego fueron extendiéndose para ocupar Europa y América del
Norte. |
Durante todo la Era Terciaria evolucionaron en
estos continentes, pero recién, en el Plioceno tardío, hace unos 2,8
millones de años ingresaron al continente sudamericano, durante el
intercambio faunístico al unirse ambos subcontinentes.
A diferencia de otros ungulados, como por
ejemplo los rumiantes, conservan los incisivos de la mandíbula
superior y los utilizan para arrancar hierba. Los dientes premolares
se encuentran molarizados, así junto a los molares forman una amplia
superficie para triturar el alimento.
Los équidos y tapíridos, son las especies más
emblemáticas entre los perisodáctilos, sobrevivieron y prosperaron
hasta el final del Pleistoceno, hace solo 10 000 años, soportando la
presión de los cazadores humanos y de un nuevo hábitat cambiante.
Los equinos, son mamíferos placentarios del
orden Perissodactyla, que contiene solo un género viviente, Equus, y
poseen en sus patas un dedo modificado que soportan todo el peso,
apoyado sobre sus pezuñas. Estaban representados en el Pleistoceno
sudamericano, por Hippidion principale, un primitivo
caballo, el cual se extinguió hace unos 8 mil años.
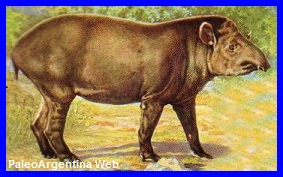 |
Era similar a las cebras de África, pero
algo más bajo y rechoncho, con extremidades cortas. Su
cráneo presenta unos huesos nasales algo alargados y
pronunciado que las formas vivientes. Por otro lado, es
notable la conformación de las extremidades,
proporcionalmente cortas y anchas, que le confieren al
animal un aspecto macizo. Su peso pudo ser de unos 400
kilos. Las características adaptativas de la parte distal de
las extremidades de Hippidion pueden ser
indicadores de distintos tipos de suelo y vegetación. El
hábitat de Hippidion debería corresponder a un
bosque o praderas húmedas y suelo blando. |
Los Équidos de América del sur se han
extinguido totalmente a principios del Holoceno, y convivió con otra
especie de caballo tardío, el Amerhippus neogeus, un
subgénero del género Equus el cual agrupa a las
cinco especies de dicho género de la familia Equidae, que también se
extinguió.
Recién, en el siglo XVI es incorporado
nuevamente el caballo a América, luego de la colonización europea.
En el museo se resguardan distintos restos fósiles, y en exhibición
se muestra un cráneo muy completo con mandíbula de este extinto
animal.
Otro perisodáctilo, el Tapirus sp, es un
género de mamífero perisodáctilo extinto de la familia de los
tapíridos. El género Tapirus que vivió en el Pleistoceno de América
del Sur.
Tapirus dupuy, es una especie fue
descrita originalmente por Carlos Ameghino en 1916, empleando como
base material, fragmentarios colectados en sedimentos del
Pleistoceno de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires, cuya
especie homenajea a José María Dupuy, prefecto local y coleccionista
en ciencias naturales, que colaboro con la búsqueda y entrega de
material paleontológico y biológico al entonces Museo Nacional de
Historia Natural de Buenos Aires y Museo de La Plata. Actualmente la
especie es dudosa.
Las extremidades anteriores poseen cuatro dedos
y las posteriores tres. Sin embargo, la principal característica
del Tapirus es su alargado hocico en forma de pequeña probóscide,
que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces que
constituyen su alimento.
Los registros más antiguos del género Tapirus
en Sudamérica corresponden al Pleistoceno temprano de Argentina, y
probablemente de Perú y Bolivia. Mientras tanto, en la actualidad,
el Tapir (Tapirus terrestres), que incluye a varias subespecies que
aun habita en el nordeste de Argentina, casi todo Brasil, Bolivia,
Paraguay, este de Ecuador y Perú, las Guayanas, Venezuela y
Colombia, es descendiente de estas formas fósiles, que alguna vez,
habitaron la región pampeana durante la última edad de hielo.
Bibliografía sugerida.
Alberdi Alonso M, Prado JL,
Favier-Dubois C. 2006. Nuevo registro de Hippidion principale (Mammalia, Perissodactyla)
del Pleistoceno de Mar del Sur. Revista española de paleontología, ISSN 0213-6937, Vol.
21, Nº. 2, 2006, págs. 105-114
Alberdi, M.T.; Prado, J.L.
1995b. Los Équidos de América del Sur. In Evolución climática y
biológica de la región pampeana durante los últimos cinco millones
de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo occidental
(Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.; editores). Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Monografías, p. 295-308. Madrid.
Alberdi, M.T. & Prado, J.L.
2004. Caballos fósiles de América del Sur. Una historia de tres
millones de a-os. Incuapa, serie monográfica 3, 269 pp.
Ameghino, F. 1888a. Rápidas
diagnosis de algunos mamíferos fósiles nuevos de la República
Argentina, Buenos Aires, 17 pp.
Alberdi, G. Leone y E.P. Tonni (eds)-
Evolución biológica y climática de la región pampeana durante los
últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el
mediterráneo occidental. Monografía del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo
superior de investigaciones científicas. Madrid. pp. 77-104.
Bussing WA, Stehli FG y Webb SD
1985. El gran intercambio biótico estadounidense. Patrones de
distribución de la ictiofauna centroamericana, 453–473.
Cabrera, A., 1957. Catálogo de
los mamíferos de América del Sur. I. Rev. Mus. Cs. Nat. “B.
Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307. Bs.As.
Cione, A.L. & Tonni, E.P. 2005.
Bioestratigrafía basada en mamíferos del Cenozoico superior de la
región pampeana. In: Geología y Recursos Minerales de la Provincia
de Buenos Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. &
Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico Argentino, La Plata,
Relatorio 11, 183-200.
Magnussen Saffer, M. 2005. La
Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de divulgación Científico
Técnico. Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de
Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).
Novas Fernando 2006. Buenos
Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que
Ladra. Serie Mayor.
Olivares, A. I., Bastida, R. O.,
Loza, C. M., Rodríguez, A. C., Desojo, J. B., Soibelzon, L. H. y
López, H. L. 2016. Catalogue of marine mammals of the mammalogical
collection of the Museo de La Plata, Argentina. Revista del Museo de
La Plata, 1: 57-82.
Quintana, C. A. 2008. Los
fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra región.
Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de
Azara”. 242 pp.
Sánchez B., Prado JL Alberdi y
MT .2006. Alimentación, ecología y extinción antiguas de caballos
del Pleistoceno de la Región Pampeana, Argentina. Ameghiniana 43:
427–436
Tonni EP, Cione AL y Figini AJ
1999. Predominio de climas áridos indicados por mamíferos en las
pampas de Argentina durante el Pleistoceno tardío y el
Holoceno. Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología 147:
257–281.
 Ver
mas Artículos de Divulgación Paleontológica Ver
mas Artículos de Divulgación Paleontológica
|